HE UD 15. ESPAÑA EN EL SIGLO XIX. DOSIER: LA DESAMORTIZACIÓN.
INDICE
Introducción.
Historiografía.
La amortización en el
Antiguo Régimen.
El reformismo agrario de
los ilustrados y la legislación desamortizadora de Carlos III.
Godoy y la
crisis fiscal.
La crisis de
1808: España entra en el siglo XIX.
La
Restauración absolutista.
El Trienio
Liberal.
La
transición fernandina y cristina.
La
desamortización de Mendizábal.
La
transición moderada.
La
desamortización de Madoz.
Los momentos
finales.
La
desamortización del subsuelo.
Consecuencias
económicas.
Consecuencias
sociales.
Consecuencias
políticas.
Consecuencias
urbanas.
El Derecho
en el presente.
Conclusión.
Líneas de
investigación futura.
Apéndice:
Glosario y Documentación.
Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
La
desamortización, al poner en circulación los bienes eclesiásticos y
municipales, y junto al fenómeno paralelo de la desvinculación, fue la mayor
transferencia de propiedad agraria en la Historia de España desde los tiempos de la Reconquista y un
elemento esencial para comprender su Historia Contemporánea. Sus planteamientos
doctrinales y legislativos, las luchas políticas entre sus defensores y
detractores, sus profundas consecuencias en todos los órdenes (político,
económico, social, cultural, urbano, ecológico, etc.), marcaron la vida española
durante la mayor parte del siglo XIX de un modo que ahora, perdida la memoria
histórica de los hechos, nos puede parecer extraño. Fue un cambio radical en la
conciencia y en la realidad de toda la sociedad. El Antiguo Régimen murió, y
nació la sociedad moderna, con múltiples carencias, con supervivencias de aquel
régimen a veces camufladas hasta hacerse irreconocibles y otras veces
manifiestas a todas luces (el latifundio y el caciquismo), pero con todo España
entró en la vertiginosa ola de la Historia Contemporánea ,
para lo bueno y lo malo.
HISTORIOGRAFÍA.
Los estudios
sobre el tema han adolecido de poca interdisciplinariedad: juristas,
economistas e historiadores han desarrollado líneas de investigación demasiado
unívocas, integrando los conocimientos diversos con grandes (y a veces
clamorosas) lagunas. Muchos historiadores aún plantean sus análisis desde
posiciones políticas de evidente partidismo, con apriorismos poco científicos,
seguramente inevitables en tema tan apasionante. Prácticamente casi todos los
autores tienen una opinión decidida al respecto, basada generalmente en otros
autores de común ideología, sin pararse a considerar la base documental o
estadística de sus análisis.
Así, podemos
ver incluso en las últimas obras generales sobre el periodo que hay diferencias
abismales en la evaluación de casi todos los puntos importantes de la
desamortización. Para unos fue una revolución esencial y para otros fue un
simple añadido a la desaparición de los diezmos y la desvinculación señorial. Ni
siquiera se ponen de acuerdo sobre las estimaciones de ventas de cada periodo,
ni sobre cuál fue la más importante de las desamortizaciones. Algunos autores
ni siquiera consideran que deban tratar la primera (la de Godoy) y otros dan
por terminado el fenómeno hacia 1860, sin dar para ello ninguna razón. Hay
especialistas que ignoran o pasan por alto determinadas disposiciones
legislativas (caso del mismo Tomás y Valiente) y otros que cometen grandes
errores en la lectura de las monografías regionales (caso de Rueda respecto a
las de Mallorca). Las mismas monografías regionales adolecen de una falta
evidente de lecturas globales, por lo que sus análisis no encajan en absoluto
en una perspectiva a nivel nacional. Las referencias bibliográficas son poco
cuidadosas, de modo que los errores en la datación y paginación son comunes y
reiterados, incluso en las mejores obras sobre el tema y llegan hasta el exceso
cuando se trata de monografías regionales, en las que cualquier referencia
puede considerarse sospechosa puesto que el abuso sin comprobación de las
fuentes indirectas es indiscriminado y patente a todas luces.
Unos
acometen trabajos locales y otros los provinciales, sin ponerse de acuerdo
previamente sobre los baremos con los que contabilizar los datos por lo que
éstos apenas sirven para hacer comparaciones globales. Unos acometen el estudio
por temas como las clases sociales que compraron bienes o el aumento de
producción agrícola, y otros, en cambio, por la evolución histórica,
entrelazando los temas con ésta. Tanta es la variedad y tanta la bibliografía
ya escrita que la sistematización es harto ardua y todo puede volverse a
investigar desde el principio.
El mejor
trabajo que conocemos sobre la historiografía, tanto por su extensión como por
su planificación y exactitud (aunque le faltan centenares de referencias su
objetivo no es el de ser un catálogo completo sino el de dar una visión abierta
sin grandes lagunas), es el publicado por el especialista Germán Rueda [1986:
29-84], con la colaboración de J. R. Díez Espinosa y P. García Colmenares
(mencionar la colaboración en este libro del profesor Castrillejo, comentada en
muchas referencias y críticas, no es más que otro error de un ignoto crítico,
al que muchos aparentan haber leído directa o indirectamente) por lo que huelga
repetir sus páginas. Pero no está de más señalar que la omnisciencia sobre un
tema de tan enorme extensión es tarea imposible y ello exige revisar las
monografías regionales (como las de Baleares).
He escogido
a varios autores representativos para exponer las principales líneas de
análisis del tema, pues iluminan varias tendencias de la historiografía
contemporánea:
Pascual
Madoz (el reformista de 1855) puede considerarse como el primer historiador de
la desamortización, aunque las más de las monografías no le consideran como
tal, no tanto porque lo estudiase como tema sino porque en su Diccionario
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar
(16 tomos, 1845-1850), suministró por el método de acumulación numerosísimos
datos sobre las desamortizaciones de la primera mitad del siglo, que luego han
resultado la base estadística y económica para la mayoría de los estudios sobre
el tema. Evidentemente sus planteamientos son rigurosamente progresistas,
aunque no pudo aplicarlos plenamente ni siquiera a su propia legislación de
1855. Su posición ilustra una línea de investigación: la de la acumulación
estadística de datos, aunque con merma de la sistematización y de una visión
general.
En una
posición totalmente contraria en metodología e ideología podemos señalar la de
Antequera, que con su La desamortización eclesiástica
considerada en sus distintos aspectos y relaciones (1885), intentó dar un
planteamiento no estadístico sino de profundización temática, pero desde una ideología
reaccionaria y proeclesial.
Luis Sánchez
Agesta [1974: 171-176] es paradigmático de cómo los estudiosos que se agrupan
en el nombre genérico de liberal-conservadores de la España Contemporánea
consideraban la desamortización. Para él sería la desamortización un elemento
fundamental en el ascenso de las clases medias y el nuevo equilibrio social que
asentaría el régimen representativo del siglo XIX. Su planteamiento es asaz
apriorístico, basado no tanto en un estudio profundo del tema como en la necesidad
de encontrar una respuesta comprensible y lógica a la cuestión del porqué de
repente la burguesía alcanzó el poder político y económico. ¿Y qué mejor y más
sencilla respuesta que la desamortización?
Francisco
Tomás y Valiente en libros propios [1971] o de equipo [destaca la Historia de
España de Menéndez Pidal, 1981, tomo XXXIV: 145-180], estudia los
fundamentos políticos de la legislación desamortizadora, desde las “alegaciones
fiscales” del siglo XVIII al Consejo de Hacienda por Francisco Carrasco y por
Campomanes hasta los debates parlamentarios de cuando se aprobaron las leyes
del siglo XIX.
Sus ideas se
resumen en la confianza en la posibilidad de conocer in profundis la
desamortización con el estudio de las leyes, “a reserva de que los historiadores
de la economía maticen y completen después las conclusiones derivadas del
análisis de los textos jurídicos” [1971: 9]. Pero este estudio legislativo debe
hacerse dentro de su marco político, que registró cambios radicales a lo largo
del siglo. Asimismo matiza que no pretende estudiar la legislación
desvinculadora (un error en el que cayeron otros estudiosos, Vicens Vives entre
ellos, confundiendo dos fenómenos distintos).
Puede
criticarse a Tomás y Valiente por su planteamiento demasiado político-jurídico,
pero lo cierto es que él no pretende ir más allá de una aproximación desde tal
vertiente y deja a otros estudiosos el seguir otras líneas de investigación, lo
que invalida tal crítica.
Más
criticable es su posición a priori, con un planteamiento de
recusar apasionadamente toda disposición legislativa o toda tesis doctrinal que
no coincida con sus propias tesis (éstas en la línea de Olavide y Flórez
Estrada) de que hubiera sido preferible un reparto en censos enfitéuticos o de
otra especie que posibilitase el acceso del campesinado pobre a la propiedad.
La tesis de Tomás y Valiente es que la desamortización fue la gran oportunidad
perdida de la sociedad y la economía españolas del siglo XIX (lo que
compartimos en parte). La burguesía se arrojó sobre los bienes amortizados y no
dejó nada para un reparto más equilibrado, que hubiera evitado futuras guerras
civiles. “En suma: que la desamortización municipal quizá no debió hacerse y
que la de bienes eclesiásticos y otras manos muertas no debió hacerse como se
hizo” [1971: 157]. Y es cierto que así fue, pero también lo es que no había
ciertamente otra alternativa, dada la relación de fuerzas políticas y sociales
de la época.
Un error
importante es considerar sistemáticamente que fueron fracasos sin paliativos
las sucesivas desamortizaciones, comenzando ya por las de Godoy, de las Cortes
de Cádiz y del Trienio Liberal, con pruebas tan endebles como que entre 1808 y
1827 la deuda aumentó de 7.000 millones de reales hasta 19.000 millones, porque
no valora a cuánto más hubiera ascendido si no se hubieran enajenado bienes
entre ambas fechas. Es el error (tantas veces visto) de no estudiar la
cuantificación de todas las variables y pretender confirmar el fracaso de los
ingresos sin conocer a cuánto ascendieron ni siquiera por aproximación.
Otro error
es considerar que la burguesía era la única clase social tenedora de la deuda
pública del Antiguo Régimen [1971: 46-47], por ser la única que tendría dinero
líquido para comprar los vales. Este aserto no tiene una probada base
documental y hay que recalcar que muchos nobles, e incluso clérigos, tenían
también vales reales y los utilizaron para comprar bienes, a su nombre o a
través de testaferros. A no ser que se pretenda que cualquiera con dinero para
invertir sea considerado perteneciente a la burguesía...
F. Simón
Segura considera la desamortización como “el gran fenómeno del siglo XIX”. El
autor ha sido tratado por los últimos investigadores como un autor de
referencia pero ya superado. Es una apreciación posiblemente injusta, porque
aporta numerosos datos globales que el actual estado de la cuestión no permite
impugnar todavía y porque nuestra opinión es que mantiene todo su vigor su
hipótesis de que fue esencial (“la primera”) la motivación de crear o potenciar
una clase burguesa de propietarios que apoyase el régimen liberal, aunque no
desconoce las motivaciones fiscales (ciertamente angustiosas) y de fomento
económico.
Resulta que
muchos investigadores (incluso el mismo Rueda o Tomás y Valiente) tienden
demasiado a creer que lo que dicen públicamente en sus discursos los políticos
de la época es la legítima verdad e ignoran o marginan sus motivaciones
ocultas. En nuestro parecer Simón Segura no es tan crédulo y comprende que lo
primero fue la búsqueda de apoyos políticos entre los nuevos compradores.
Y añado una
idea. ¿Es posible creer que los legisladores de la desamortización, sobre todo
los de las últimas, que ya tenían la experiencia de las anteriores,
desconocieran que sus métodos no aliviaban realmente las finanzas públicas?
Tortella ha demostrado que los gastos de mantener al clero en el periodo
1850-1890 fueron mayores que los ingresos por las ventas de bienes
eclesiásticos y lo mismo puede extenderse a las subvenciones que debieron
concederse a los municipios. Y esto era ya evidente para muchos de los más
enconados portavoces de la época, como Flórez o Borrego. Los partidarios de la
desamortización lo sabían perfectamente aunque no pudieran manifestarlo a las
claras, pero aun así preferían crear una clientela política amén de
beneficiarse ellos mismos y a sus apoyos cercanos. Y además, en todo caso,
estaban plenamente convencidos de que España saldría de su retraso económico
con el desarrollo de una burguesía propietaria. Más arriba apuntaré la
inequívoca relación de este proceso de consolidación de apoyos políticos con el
naciente caciquismo, por encima de algunas manifestaciones de la época de que
los nuevos propietarios se pasaron en seguida al bando de la reacción (mi tesis
es que los mismos reaccionarios compraron bienes desamortizados y acto seguido
volvieron a su campo político).
Para
reforzar esta interpretación puede seguirse el comentario de Carr [1966: 179]: “Se
ha sostenido que esta legislación se inspiraba en la interesada apetencia de
tierras de la clase media. Sin embargo, las leyes fueron obra de un partido
radical cuya intención era crear una amplia base para una guerra
revolucionaria. Esto se desprende claramente del debate acerca de los señoríos:
cuando los conservadores sostenían que la antigua legislación de 1820 no era
práctica —y ello era cierto en sentido legal— un diputado radical objetó que el “pueblo” tiene (sic) que
recibir algo antes de poder crear “nuevos intereses”. Lo que deseaban los
radicales, con su conocimiento de la gran Revolución, era un campesinado
revolucionario, una burguesía rural de izquierda, una “familia numerosa de
propietarios campesinos cuya prosperidad y cuya existencia dependan sobre todo
del triunfo definitivo de las instituciones actuales”.
Posiblemente
Carr ha creído demasiado en la importancia real de los discursos, pero ha
reflejado con acierto una de las ideas fundamentales que latían en los
protagonistas del proceso, aunque éste se quedase en el limbo.
Vivens Vives
ha propuesto una tesis muy sólida, alejada de extremismos y tesis
apriorísticas, con la que coincido en lo fundamental [1958: 31-32]:
“Generalmente,
se cree que el hecho capital en la economía agraria del diecinueve es el
traspaso de la propiedad de manos de la Iglesia a los burgueses. Realmente,
tiene mucha importancia, como puede comprobarse en cualquier archivo municipal.
Pero es todavía mayor, según autorizada opinión de Salvador Millet y Bel [...],
la importancia de la desvinculación de los patrimonios civiles, puesto que
permitió la movilización de la riqueza rústica, petrificada desde hacia siglos.
El sensacional aumento de transacciones demuestra el alcance social y económico
de este fenómeno. Como que, además, las propiedades civiles se pagaron a buen
precio —no como las procedentes de la desamortización
eclesiástica, algunas de las cuales fueron malvendidas—, los compradores tuvieron interés en introducir en ellas
positivas mejoras para hacerlas rendir al máximo.
La
transferencia revolucionaria de la propiedad eclesiástica tuvo en Cataluña las mismas
características que en el resto de España, si bien nos faltan estudios para
puntualizarlas científicamente. En lugar de beneficiar a los campesinos pobres —en quienes había pensado el legislador—, aprovecháronse de aquélla los aristócratas con posibilidades
monetarias (que eran bastantes), los burgueses de las ciudades industriales y
los terratenientes más acaudalados de las comarcas. Sus ganancias fueron
considerables, porque con una mínima inversión se alcanzaban, al cabo de pocos
años, rendimientos muy elevados. En cambio, el labriego se vio sometido a
condiciones más duras que antes, pues los nuevos dueños querían adinerar las
propiedades conseguidas en las subastas oficiales. En los lugares de Cataluña
donde los campesinos no se vieron defendidos por el censo enfitéutico o, por el
contrario, de rabassa morta, incubóse un agrio resentimiento que, a la
larga, provocó la gran agitación carlista de los años 1835 a 1855, y
especialmente [...] la guerra de los Matiners.”
Con más
extensión [1959: 567-583] Vicens Vives volverá una y otra vez (en sucesivas
ediciones revisadas) sobre este tema fundamental, incorporando ideas y datos nuevos,
aunque con errores metodológicos (situar la desvinculación civil como una
desamortización civil) o en datos concretos (entre otros, muy explicables en
todo caso por el inmenso mare mágnum de datos que el tema requiere, su
afirmación de que el pago a la Iglesia de los intereses retenidos de la Deuda
se rehabilitó en 1948, cuando fue en 1959]. Aun así, su visión coherente y bien
fundada ha influido en la mayoría de los sucesivos investigadores del tema.
Una posición
marxista muy difundida es la de Pierre Vilar [resumen en 1947: 98]:
“En
apariencia, la desamortización de manos muertas fue uno de los grandes fenómenos
del siglo; las ventas de bienes eclesiásticos, los rescates de censos y rentas,
etc. representaron, entre 1821 y 1867, 2.700 millones de pesetas. Pero la
discontinuidad de la política (leyes de 1821, 1835, 1854, suspendidas
respectivamente en 1823, 1845, 1856), la pobreza de los campesinos y las
costumbres españolas hicieron que la operación no diese por resultado ni la
constitución de grandes dominios bien explotados, de tipo inglés o prusiano, ni
de una clase labradora satisfecha de tipo francés. Los especuladores de la
desamortización añadieron otros latifundios a los latifundios de nobleza. La
estructura agraria permaneció inmutable”.
Por último,
la tesis de Miguel Artola, el más paciente y prolífico de los estudiosos del
fenómeno desde la perspectiva histórica del análisis de los hechos políticos y
desde la perspectiva hacendística. La desamortización fue para él un fenómeno
importante pero no de rango superior a otros como la reforma de la Hacienda, la
desvinculación o el conflicto ideológico sobre la Constitución, una tesis que
le separa claramente de Simón Segura.
De Miguel
Artola cabe remarcar que sus estudios son fundamentales para todo el reinado
fernandino, a lo largo de sus vicisitudes, pero le falta, sin embargo, una
edición de conjunto sobre el tema, que debe rastrearse en demasiadas obras, ya
desde la que hizo para la Historia de España de Menéndez Pidal en 1968 [tomo
XXVI, pp. 485-509, 537, 552, 596, 741-767, 831, 895-903].
LA
AMORTIZACIÓN EN EL ANTIGUO RÉGIMEN.
Claudio
Sánchez Albornoz explicaba el origen de los enormes latifundios como resultado
de la Reconquista [En torno al feudalismo, 1946],
sin acertar a precisar que esta forma de propiedad ya había sido la dominante
en tiempos de los romanos y visigodos, aunque nunca fue ni sería la única. Y es
que el latifundio se prestaba muy bien al tipo de explotación que podía
realizarse en las amplias y secas llanuras del Centro y del Sur de España. De
la Reconquista devino en todo caso la división de la Península en dos zonas,
aproximadamente al Norte y al Sur, con numerosas excepciones. Al Norte un
predominio de la pequeña propiedad, al Sur del latifundio.
Al finalizar
el Antiguo Régimen, aproximadamente entre el 80% y el 90% de la tierra era
propiedad de las manos muertas (un 80 % para Madoz, según datos no corroborados
plenamente). Unos 4 millones de hectáreas (has) pertenecían a bienes propios
(de propiedad de los municipios), 10 millones al menos a los bienes comunales (de
uso por los vecinos, pero sin título individual de propiedad) y unos 12
millones a bienes eclesiásticos. Otros 20 millones de has estaban amortizados
en manos de mayorazgos y señoríos nobiliarios. En 1811 se estimaba [Moreno
Alonso, 1989: 26] que de un total de 55 millones de aranzadas cultivadas, se
encontraban en manos vivas 17.599.900; en manos muertas, 9.093.400; y,
finalmente, en poder de los señores, un total de 28.306.700. Domínguez Ortiz
[1973: 337-358] insiste tanto en la inmensa cuantía de sus bienes como en el
desequilibrio interno, con enormes variaciones en el nivel de riqueza del clero
de una región o de otra. La concentración de propiedades era especialmente
intensa en León, Andalucía, Castilla la Nueva y Extremadura.
Además, la
Iglesia percibía en sus propiedades diezmos, primicias y otros derechos señoriales.
Los diezmos eran particularmente gravosos porque se cargaban sobre el producto
bruto, con lo que en muchas tierras se quedaban hasta con la mitad del producto
neto. Además desincentivaban las mejoras porque éstas requerían capital y le
diezmo se constituía como un impuesto más gravoso cuanto mayor fuera el capital
utilizado, de modo que podía ser más beneficioso no invertir nada para aligerar
así la carga del diezmo.
El catastro
de Ensenada (bastante fiable sobre la realidad de 1750-53, comentado por Vilar
[1982: 63-92]) calculaba que la Iglesia poseía 1/7 de las tierras cultivables y
producía 1/4 de la riqueza nacional. En suma, unos recursos que le permitían
sostener una clase social numerosa e influyente de sacerdotes, frailes y
monjas, así como unas actividades educativas, sanitarias y de beneficencia.
En cuanto a
los bienes propios y comunales constituían la principal (y a veces casi única)
fuente de recursos de miles de municipios y de sus vecinos, de modo que los
bosques, dehesas, prados, viñedos, etc., eran vitales para su autonomía
económica y política. Era, pues, una situación de claroscuro: por una parte
cubría necesidades sociales y financieras, asegurando el bienestar de amplias
capas de la población, más por otra parte impedía el proceso de revolución
agrícola que se estaba dando en el norte de Europa, que se basaba en la
propiedad individual y en la circulación de esta propiedad, en la inversión y
en el espíritu de riesgo de los propietarios.
Por último,
los bienes de las “manos muertas” eran una enorme fuente de recursos que estaban
sometidos a una escasa presión fiscal debido a los privilegios
jurídico-fiscales del Antiguo Régimen.
La situación
ya fue criticada por los arbitristas y economistas de los siglos XVI a XVIII
(González de Cellórigo, Diego José Dormer, Caja de Leruela, Álvarez Ossorio),
responsabilizándola en sus memoriales del retraso de la agricultura española.
Pero sus soluciones —no muy eficaces ni
científicas en realidad— chocaron siempre contra
unas fuerzas sociales predominantes: la aristocracia y el clero.
EL
REFORMISMO AGRARIO DE LOS ILUSTRADOS Y LA LEGISLACIÓN DESAMORTIZADORA DE CARLOS
III.
Las críticas
se generalizaron en el siglo XVIII, cuando el crecimiento demográfico y el
aumento de los precios agrícolas (y en general de las rentas procedentes de la
tierra) por encima del índice general de precios hicieron más evidente la
necesidad de una reforma agraria que permitiese el acceso a la propiedad de la
tierra a los campesinos y diese oportunidad a la burguesía de invertir en la
agricultura.
G. Anes
[1981: 43-70] ha estudiado las fluctuaciones de los precios del trigo, de la
cebada y del aceite en el periodo 1788-1808 y ha llegado a las conclusiones de
que los precios llegaron a apreciarse hasta un 400 % en las épocas de sequía,
sobre todo en las áreas interiores adonde no podían llegar los suministros
marítimos. La sequía y no la inflación por la emisión de los vales reales desde
1780 sería así el principal factor explicativo de estas puntas de aumento de
precios. Y añado dos consideraciones: que los beneficios de la especulación de
alimentos atraerían la atención de la burguesía hacia la propiedad agraria y
que aquella misma especulación facilitó una acumulación de capital idéntica a
la que supuso en Cataluña la especulación con los alimentos durante las dos
rebeliones catalanas contra el poder central, la de 1640 y la de 1700. La
burguesía periférica se benefició así de la guerra y de las crisis de miseria,
en un proceso irreversible y natural de selección.
Es importante
destacar que la aparición de la burguesía como una clase social emergente
explica el porqué de la intensificación del debate sobre la tierra. Sin el
apoyo de ésta jamás se hubieran atrevido los ilustrados a desencadenar su
ofensiva ideológica. Ya desde principios de siglo y a lo largo de éste,
escritores tan emblemáticos como Mayans, Feijóo, Patiño, Flórez, Burriel y los
economistas Ustáriz, Bernardo de Ulloa, Miguel de Zavala [Grice-Hutchinson,
1978: 219-230] iniciaron su ofensiva contra los males de la sociedad española
y, lógicamente, centraron muchas de sus críticas en la mala explotación de la
tierra, el principal recurso económico y donde laboraba la inmensa mayoría de
la población española. Sus aportaciones son puntuales y a veces anecdóticas pero
abren ya el camino para los planteamientos más rigurosos de la segunda mitad
del siglo. Destaca entre esas aportaciones que en el Concordato de 1737 ya se
estableciera que los nuevos bienes de las manos muertas debieran pagar tributos
como los del régimen común. Pero esta medida no se realizó hasta el final del
siglo por la cerrada oposición práctica de la Iglesia. En suma lo más
destacable no fueron los logros prácticos sino la creación de un movimiento
ideológico que asentaría las futuras conquistas.
Este
movimiento intelectual se centraría particularmente en el grupo de los
economistas ilustrados asturianos [Anes Álvarez, 1988: 58-73], con figuras tan
destacadas como Navia-Osorio, Campomanes, Jovellanos y Flórez Estrada, que son
el fruto lógico de una sociedad asturiana particularmente equilibrada para la
época [G. Anes, 1988], entre el campesinado, el artesanado y los señoríos, con
moderadas tensiones por las rentas agrarias y los foros, con una larga y
pausada onda expansiva en la población y la economía, aunque llegaría a 1800
con una saturación demográfica y una patente falta de capitales. Pero extender
su modelo a toda España era imposible.
Para el
estudio de los antecedentes españoles del despotismo ilustrado interesa leer a
A. Maestre [1976] y J.A. Maravall [1991], tanto para comprender las propuestas
como las causas de su fracaso final, cuando la crisis de la Revolución Francesa
apagó la luz del Despotismo Ilustrado. Mas no olvidemos que la caída de
Jovellanos fue paralela a las persecuciones muy anteriores de las que habían
sido víctimas Mayans y Burriel. Es lo mismo que decir que incluso sin la toma
de la Bastilla hubiera corrido Jovellanos seguramente una suerte similar,
porque la sociedad estamental española era aún muy homogénea e inquisitorial
contra los heterodoxos que la picoteaban.
El “Expediente
de Ley Agraria” (redactado en 1766-84) fue el ámbito donde se manifestó más
claramente el espíritu reformista de los ministros ilustrados, que se apoyó en
la amplia red de las Sociedades Económicas de Amigos del País [Carande, 1989:
107-136], pero que chocó con insuperables dificultades internas y sobre todo
externas para su realización, por el miedo de los estamentos a perder su
posición de privilegio. Estudios muy interesantes, desde planteamientos
proclives a los reformistas, son los de G. Anes [1981: 11-42, 95-138], Sarrailh
[1954: 562-572] y particularmente los de A. Domínguez Ortiz [1976: 402-453] y
también los de éste sobre las clases privilegiadas del Régimen y su pensamiento
[1973]. En suma, conocer este espíritu ilustrado es esencial para comprender el
origen de las ideas de los reformistas liberales del siglo XIX.
Las diversas
propuestas de reforma agraria pueden clasificarse en:
La
colectivista del publicista Rafael Floranes, que no tocaba los bienes
municipales sino que, al contrario, los acrecía con los eclesiásticos, aunque
reformando su gestión y gravándolos con impuestos.
La
individualista de Jovellanos (recogida en su Informe sobre la Ley Agraria
de 1793 para la Sociedad Económica Matritense), inspirada en la teoría
económica de la fisiocracia y recogida por el liberalismo en el siguiente
siglo. Se debían privatizar en plena propiedad tanto los baldíos como las “tierras
concejiles”, cercar las tierras, limitar los derechos de la Mesta, sugiere la
prohibición de nuevas amortizaciones, y otras medidas para buscar el “interés
individual”. La tesis central era que el excesivo proteccionismo suponía al
final una traba al desarrollo económico [Jovellanos, 1793: 191]. Su texto fue
canónico para los reformadores de la propiedad agraria durante el siglo XIX,
que lo citaron como autoridad indiscutida ya en las Cortes de Cádiz, sin
percatarse de su sentido utópico e irrealizable que tanto debía a los
arbitristas del pasado, como era manifiesto en el ilusorio proyecto de
enseñanza técnica de los campesinos mediante una que debían difundir los
clérigos. Para un estudio más detallado se puede consultar a G. Anes [1981:
95-138, para el Informe, y 199-214, para la Cartilla rural].
Las intermedias
de Olavide, Floridablanca y Campomanes.
El Código
de agricultura de Olavide sólo pretendía, según Tomás y Valiente [1971:
16-20], desamortizar los bienes baldíos, excluyendo los de propios, para una
finalidad productiva más que social: buscaba el reparto a precio de los lotes
entre los vecinos que quisieran y pudiesen producir (con alternativas como la
de que los propietarios ricos instalaran a braceros, o dando las tierras con la
forma de censos pagando 1/8 de los frutos), y constituyendo con los ingresos
una Caja Provincial. Contra la tesis de Tomás y Valiente se puede aducir que
Olavide quería iniciar el proceso con los baldíos para conocer los problemas y
resultados, para pasar luego a las otras formas de amortización, lo que casaría
mejor con su espíritu radicalmente reformista.
Floridablanca
(Instrucción reservada) estaba quejoso de que los bienes amortizados no
tributasen y de que estuviesen descuidados e improductivos en su mayoría y su
solución era impedir que se amortizasen más bienes y proceder a moderadas
medidas de reparto de los baldíos y propios. Por su posición de poder consiguió
realizar gran parte de sus ideas.
Campomanes,
con sus obras sobre la Ley Agraria (de la que fue principal impulsor) y con su Tratado
de regalía de amortización (1765), una obra que figuraría en el siglo XIX
entre los libros prohibidos por la Inquisición y de los más denostados por
Menéndez Pelayo [1882: II, 433]. Su política agraria era: aumento de la
superficie cultivable, fomento de la pequeña propiedad mediante el reparto de
bienes baldíos y comunales, desvinculación de los mayorazgos y bienes
eclesiásticos (aunque respetándoles a sus dueños la propiedad), arrendamientos
a largo término (censos enfitéuticos), etc. De hecho, sus opiniones influyeron
decisivamente sobre los reformistas más inteligentes del siglo XIX (como Florez
Estrada).
Las escasas
medidas reformadoras del despotismo ilustrado borbónico se ajustaron al
criterio individualista: división de tierras de aprovechamiento común en parcelas
a repartir entre los campesinos. Pero todas esas medidas tendrían escaso
alcance práctico porque obedecieron más a impulsos que a un programa político
de alto alcance que contara con apoyos políticos capaces de superar las grandes
resistencias y además no beneficiaron a la generalidad del campesinado pues la
mayoría de las tierras fueron compradas por terratenientes.
Y más aun,
no tocaron los bienes eclesiásticos, más allá de alguna puya teórica
(Jovellanos) o de los informes para limitar las nuevas amortizaciones
eclesiásticas, presentados por Francisco Carrasco y por Campomanes, o de las
críticas de Olavide y Floridablanca, recogidos por Tomás y Valiente [1971:
23-30], intentos que chocaron con una más viva e inmediata oposición. Mientras
que se creía poder disponer por vía legislativa de los bienes municipales y
comunales, en cambio, para los eclesiásticos se consideraba imprescindible la
negociación con la Santa Sede. Esta tesis “ilustrada” sería la misma que la de
los “moderados” a lo largo del siglo XIX.
En suma,
Tomás y Valiente [1971: 14] ha criticado con acierto a los ilustrados por su talante
más teórico que práctico, olvidando que no había en aquel momento un consenso
social para una reforma profunda. Lo cierto es que las críticas y propuestas de
los ilustrados fueron el necesario caldo de cultivo para las reformas de los
decenios siguientes, así como que sus primeras disposiciones legislativas, tan
moderadas, fueron el banco de pruebas para las que vendrían a continuación.
LOS INICIOS
DE LA LEGISLACIÓN REFORMISTA.
Si en 1737-1738
se decretó el reparto de las tierras baldías, ya en 1747 se anularon tales
medidas y se devolvieron a los concejos las tierras ya vendidas. La monarquía
se ganaba así el favor del campesinado [Sarrailh, 1954: 569].
El 16 de
marzo de 1751 comienza la intervención en los bienes de propios, con la creación
de la Superintendencia General de Pósitos, que indirectamente afectaban a
aquellos bienes al ser los que suministraban gran parte de los fondos de los
pósitos. Era una medida de fomento que alcanzó resultados inmediatos: se pasó
de 3.371 pósitos municipales en 1751 a 5.225 en 1773, y se sanearon muchos de
ellos al sustraerlos a las prácticas más abusivas de las oligarquías locales.
Pero la mala gestión del Consejo de Castilla y a fines de siglo el déficit
fiscal llevó a la intervención de los caudales de dinero y los depósitos de
granos de los pósitos, que perdieron así gran parte de su eficacia, para entrar
en rápida decadencia (en 1850 su número había bajado a 3.410 su importancia
mucho más).
Se hubiera
necesitado un eficiente Pósito en cada municipio para atender a los necesarios
créditos de cultivo (y no sólo los de siembra), pero estaban dominados por los
agricultores acomodados, los cargos municipales y las clases privilegiadas, más
interesados todos en dificultar el acceso a la propiedad de los pobres que de
facilitarla. Hubiera hecho falta un cambio político y un control mucho más
eficaz para cambiar el destino de los fondos de los pósitos. Para un mejor conocimiento
del tema de los pósitos en la España del siglo XVIII puede consultarse a G.
Anes [1981: 71-94], que considera que los pósitos sólo fueron utilizados por la
sociedad estamental para protegerse de las graves crisis de abastecimientos,
privándolas de un sentido más ambicioso.
En 1760 se
crea la Contaduría General de Propios y Arbitrios, bajo la competencia del
Consejo de Castilla, para fiscalizar la administración de tales bienes, evitar
que se usufructuasen por los terratenientes locales y para bajar los impuestos
municipales. Tal medida podría interpretarse como contradictoria con la
desamortización, pero equivalía a un intento de mejorar su gestión y ponía, en
todo caso, a los propios bajo el control de la Administración real, el primer
paso para nuevas y más audaces medidas.
En 1766
Carlos III (por influencia de Aranda y Campomanes) dispuso que se repartieran
en arrendamiento entre los campesinos más necesitados de Extremadura “todas las
tierras labrantías propias de los pueblos y las baldías y concejiles”, medida
que se hizo extensiva en los dos años siguientes a Andalucía, La Mancha y el
resto del país. Si el pensamiento ilustrado había preparado el terreno, el
acicate fue el hambre y los disturbios de 1766 (el motín de Esquilache fue sólo
el más destacado). La motivación social era esencial y este reparto a los
braceros, que además dejaba en manos de las haciendas municipales las rentas de
los arriendos, hubiese sido un camino adecuado para una positiva reforma
agraria, mas la ausencia de créditos a los nuevos labradores para que
invirtiesen en estas tierras abocó la reforma al fracaso, además de que no se
cumplió completamente más que en unos pocos sitios por la oposición pasiva de
los municipios y el intento de las clases privilegiadas de beneficiarse
clandestinamente [Artola, 1878: 130-131], por lo que en la provisión de 25 de
mayo de 1770 se dio marcha atrás, reconociendo los intereses más materiales,
asimismo y fue el segundo factor negativo, los arrendatarios pobres perdían
casi siempre su lote al cabo de un año, al no poder cultivar debidamente la
tierra y entonces aparecían los especuladores para quedarse con la tierra. En
definitiva, resultó la reforma en un distanciamiento aún mayor entre el
proletariado rural y los terratenientes [Sánchez Salazar, 1982: 189-258].
En 1793 se
acordó la distribución de 5 has de tierra comunal por yunta. Esta reforma,
cuando Floridablanca estaba a punto de abandonar el poder, ha sido poco
estudiada (de hecho Tomás y Valiente parece ignorarla), a pesar de que constituyó
el último intento de una reforma igualitaria, pronto desvanecido entre las
tribulaciones del final del siglo.
Miguel
Artola [1982: XI y ss.] y Julián Marías [1963], por su parte, han incidido
sobre este “progresivo abandono del esfuerzo ilustrado”, patente desde antes de
la muerte del rey Carlos III y agravado en la década siguiente.
Para
Rodríguez Labandeira [1982: 180-181], con evidente coincidencia con nuestras
propias opiniones: “La política económica de los Borbones en el siglo XVIII,
sobre todo, al calor de una época de paz que coincide con el reinado de Carlos
III, si bien favoreció un crecimiento lineal de la economía, no fue
capaz de provocar una transformación del sistema, porque mantuvo en
vigor las suficientes trabas como para impedirle dar el salto y
desarrollarse”. “... históricamente no se puede hacer la revolución
industrial, sin antes hacer la revolución liberal. Para acceder a un
capitalismo autogenerado las economías del Antiguo Régimen no tienen más
vía que la de este doble proceso revolucionario”.
Carr [1966:
52-54] ha señalado que a fines del siglo XVIII el régimen antiguo de propiedad
estaba en crisis, tanto en el terreno de las ideas, como por las necesidades de
la Hacienda. Era sólo cuestión de tiempo que comenzara la desvinculación y la
desamortización, al socaire de los tiempos renovadores que recorrían Europa. Y
la puntilla llegó con las crisis bélicas.
Llega a
considerar con cierta exageración a la reforma agraria de Carlos III como “el
ensayo de reforma agraria más notable hasta los días de la II República” [1966:
77].
GODOY Y LA
CRISIS FISCAL
Las guerras
con Francia (1793-1795), Portugal (1801-1803) e Inglaterra (1797-1801 y 1804-1808)
y la falta de un sistema retributivo en Castilla semejante al del catastro
catalán, mucho más justo y eficaz, llevaron la Deuda pública hasta la
exacerbación y el colapso financiero del régimen. Artola [1982: 321-459],
siguiendo las teorías de Hamilton [1947], ha estudiado minuciosamente la
quiebra de la Hacienda del Antiguo Régimen, razonándola según una directa
relación de los empréstitos de Hacienda con las crisis bélicas, comenzando con
la guerra de Independencia de los Estados Unidos. No está de más señalar que la
misma guerra fue la que provocó el colapso financiero del régimen borbónico en
Francia. La diferencia estribaba en que la Deuda Pública francesa era muy
superior a la española y su hundimiento se adelantó por ello.
De acuerdo
con Fontana [1983: 13-21 y 53-82], puede cuestionarse incluso si el sistema
hubiera aguantado mucho más allá de 1808 aunque no se hubiese producido la
invasión napoleónica, pues es en ese año la deuda pública ascendía ya a 7.000
millones de reales (fuente: Canga Argüelles). Los intereses se comían la
totalidad de los ingresos de la Corona [Artola, 1982: 329]. Muchos
contemporáneos ya estimaban que el derrumbe de los ejércitos españoles estaba
directamente relacionado con la intrínseca debilidad del régimen, que provocaba
que los presupuestos entre 1793 y 1806 se nutriesen en un tercio de las
emisiones de Deuda [Fontana, 1978: 71]. El Estado no tenía un ejército y una
marina a la altura del reto, ni una administración que pudiera sobrevivir a la
invasión.
En este
contexto de apremiantes necesidades financieras es como deben verse las
desamortizaciones del periodo 1794-1808, abriendo una pauta que se repetiría a
lo largo del siglo XIX, cuando siempre primaría la urgencia de conseguir fondos
sobre cualquier consideración social de más largo alcance. En contra de esta
interpretación se hallan las tesis más conservadoras de Antequera o de Menéndez
Pelayo [1882: II, 465], que consideraban, como en el resto de las
desamortizaciones que el motivo fundamental era la incapacidad en unos casos y,
sobre todo, una concepción jansenista o regalista de las relaciones Estado-Iglesia,
que estos autores rechazaban porque llevaría a la Patria hacia el ateísmo, la
desvertebración social y la ruptura. Una interpretación que no hará falta
repetir pero que está latente en muchos de los prohombres conservadores y en
sus decisiones políticas.
Tomás y
Valiente (1971: 38 y ss.] estudia la relación de disposiciones legislativas que
se siguieron en el periodo, ya desde 1794, para gravar los bienes municipales y
eclesiásticos con impuestos destinados a pagar los intereses de la deuda. Se
abría paso así una doctrina político-jurídica de intervencionismo, que
fundamentaría los pasos siguientes. Pero era preciso un salto cualitativo y la
crisis llevó pronto a él.
En los meses
de febrero a septiembre de 1798 una serie de normas constituyen la llamada
desamortización de Godoy. Primero (21 de febrero) las ventas de las fincas
urbanas de los municipios. Segundo (26 de febrero) la creación de una Caja de
Amortización de la deuda, engrosada con los fondos de las ventas de los bienes.
Y por último (25 de septiembre) tres reales órdenes sumamente importantes, pues
suponen el principio de la desamortización decimonónica, basada en la
apropiación por el Estado de bienes inmuebles vinculados a “manos muertas”, su
venta pública en subasta, la asignación del importe a la amortización de la
deuda y la compensación a los “desposeídos” con un interés anual. En estas
reales órdenes se intervenían los bienes de los seis Colegios Mayores, de los
jesuitas expulsados (que no recibieron interés alguno) y, sobre todas, la que
dispuso la venta de bienes de hospitales, hospicios, casas de misericordia,
cofradías, memorias, casas pías y patronatos de legos. En su consideración se
especifica que para neutralizar el déficit de la Hacienda Pública, pero lo
cierto es que, a pesar de que las ventas siguieron un buen ritmo, los
resultados finales fueron muy magros porque las necesidades bélicas siguieron
creciendo y comiéndose los ingresos.
En 1805 la
Santa Sede concedió permiso para desamortizar bienes eclesiásticos por valor de
hasta 6’4 millones de reales de renta (una medida que no recoge Tomás y
Valiente).
Igualmente,
ante los crecientes apuros de la Hacienda española y ante el temor a que la
monarquía se desmoronase, la Santa Sede autorizó por un breve de 12 de diciembre
de 1806 (aplicado en España el 21 de febrero de 1807), la venta del “séptimo
eclesiástico”, o sea, la facultad de enajenar: “la séptima parte de los predios
pertenecientes a las iglesias, monasterios, conventos, comunidades, fundaciones
y otras cualesquiera personas eclesiásticas, incluso los bienes de las cuatro Órdenes
Militares y la de San Juan de Jerusalén”. A cambio se compensaba con una renta
del 3 por ciento. Una importantísima medida desde el punto de vista político y
jurídico puesto que la Iglesia venía a reconocer la posibilidad de dedicar sus
bienes a satisfacer las necesidades del Estado, aunque fuese al principio bajo
la figura jurídica de una “gracia concedida”. Pero la complejidad jurídica del
procedimiento de tal enajenación era extraordinaria: inventario,
deslindamiento, tasación, etc., con el resultado de que apenas se habían
vendido algunos bienes cuando Fernando VII suspendió la medida en sus primeras
semanas de gobierno en 1808.
Para la
mayoría de los estudiosos todas las anteriores medidas tuvieron escaso alcance práctico,
pero parece más razonable señalar que faltan estudios locales y regionales
sobre su incidencia. Así, parece confirmado que el arrendamiento y venta de
bienes de propios y baldíos fue muy importante en regiones del Sur, como
Extremadura (donde en plena guerra se seguían vendiendo bienes, pero a un
octavo de su valor) y Andalucía.
El primer
autor moderno que ha hecho una estimación de las ventas ha sido Herr [1974:
49], elevando su valor a unos 1.600 millones de reales. Pero sus defensores han
tendido a ignorar que ya Canga Argüelles en 1811 hacía una estimación
semejante: 1.653 millones, por lo que Herr simplemente ha convalidado un dato
ya conocido. Si esta cantidad fuera cierta la desamortización de Godoy afectó a
la mitad de los bienes de la desamortización de Mendizábal por lo que habría
que revalorizar su importancia.
En todo caso,
apenas beneficiaron al campesinado, pues muchas de las tierras desamortizadas
fueron adquiridas por grandes terratenientes. Otra consideración positiva es
que supusieron un corte ideológico profundo en las conciencias de los
gobernantes y del pueblo, preparando a la sociedad para los más drásticos
cambios de las décadas siguientes.
Hacia 1808
España estaba ante una disyuntiva fundamental en casi todos sus sectores
económicos y ello afectaba a la sociedad y al régimen institucional.
LA CRISIS DE
1808: ESPAÑA ENTRA EN EL SIGLO XIX.
La guerra de
Independencia fue un impacto brutal sobre el Antiguo Régimen. De hecho supuso
el anuncio de su fin: crisis demográfica, social y económica; pérdida de las
colonias más ricas; descenso de España al rango de segunda potencia, etc.
En el
informe de Canga Argüelles presentado a las Cortes en 1820 se puede seguir
estadísticamente el descenso de la producción debido a la guerra y a las
dificultades de la reconstrucción. La destrucción de 1/3 del ganado ovino, un
descenso de 1/10 en la producción de cereales, de 3/4 de vino y de 1/2 de
aceite, entre 1799 y 1818, mientras la población seguía creciendo. Tal vez los
datos sean exagerados pero revelan la sensación de miseria que debían tener en
la época.
Moreno
Alonso [1989: 23] señala que en 1808 el país presentaba los mismos problemas
estructurales que 50 años antes y que una generación de intelectuales
reformistas que pretendían poner el país en la modernidad halló su punto
culminante en ese año. La generación de 1808 estaba formada por todos los
ilustrados que habían soñado con una España integrada en Europa en todos los
órdenes, era una voluntad histórica común para transformar un presente
profundamente criticado, pero la revolución española de 1808 marcó un destino
muy diferente a sus proyectos [1989: 106]. La Guerra de Independencia les llevó
al campo de los afrancesados o a luchar contra su modelo a imitar, en un
desgarramiento interior. Pronto aquello devino en verdadera guerra civil entre
grupos no homogéneos de reformistas (los que creían que había que escoger un
régimen constitucional aunque fuera con José I y la anarquía social) y
reaccionarios (magníficamente estudiados por Javier Herrero [1971]) y
anarquistas (estos sin saber que lo eran).
Los
liberales que se quedaron con los patriotas lograron ganar la mayoría en las
Cortes de Cádiz pero sus leyes resbalaron sobre una realidad social mucho más
sutil y conservadora. Muchos liberales debieron emigrar en 1814 y/o en 1823 y
su programa reformista sólo comenzaría a aplicarse con permanencia a partir de
1833. Mientras, comenzaba a verse que en 1808 la sociedad se había rebelado
contra todos sus gobernantes y que se había alterado perdurablemente todo el
esquema de valores del Antiguo Régimen. Para Valencia hay un estudio
particularmente interesante de Ardit [1977: 120-218], que remarca el proceso
revolucionario interno, de ardiente cariz social, que la guerra contra los
franceses ayudó a enmascarar y que sólo ahora sale a la luz después de un largo
silencio historiográfico. P. Vilar [1982: 189-210] ha dado excelentes apuntes
para esta revolución social en toda España. Luego vendría otra vez el
absolutismo fernandino, pero la variación de los espíritus era ya demasiado
profunda como para mantener indefinidamente el pasado.
Esta
dramática situación, al exigir del país un pleno (pero no logrado)
funcionamiento de su potencial económico para financiar los inmensos gastos y
para aumentar la producción, posibilitó el planteamiento teórico y legislativo
de una verdadera reforma de la propiedad de la tierra.
Esta reforma
fue iniciada lógicamente en la amplia zona controlada por José I que, el 9 de
junio de 1809, luego de suprimir las órdenes monásticas mendicantes, las de
clérigos regulares y las órdenes militares, convirtió en bienes nacionales sus
propiedades y ordenó su venta en pública subasta. Medidas que tuvieron muy poco
efecto pues los posibles compradores no se arriesgaron a comprar bienes de los
que se les podía pedir cuentas si los franceses perdían la guerra. De hecho,
parece que ni los mismos “afrancesados” pusieron capitales en tal empeño, a
pesar de alguna suposición no comprobada [Tortella, 1981: 32], sino que a lo
más recibieron las tierras como un premio a su fidelidad. A lo más sirvieron
para afrentar aún más al estamento eclesiástico, para derribar conventos en las
ciudades en las parciales reformas urbanísticas que emprendió Jose I y,
desgraciadamente, para legitimar jurídicamente el expolio de los bienes y obras
de arte de la Iglesia por parte de los generales franceses. Otra consecuencia
imprevista fue el abandono en la práctica de muchos lugares habitados por religiosos
(monasterios, conventos), que nunca volvieron a poblarse y quedaron así
disponibles para las futuras medidas de desamortización. Al final de la guerra
la mayor parte de los bienes inmuebles volvieron a sus antiguos poseedores.
En el lado “patriótico”
la situación queda reflejada en unos documentos muy poco estudiados [Artola,
1976: tomo II, 129 y ss.], las respuestas a la consulta hecha por la Comisión
de Cortes en 1809, que vinieron a ser el canto del cisne del régimen anterior.
En medio de la guerra de Independencia los diferentes estamentos e
instituciones, y muchos particulares, esbozaron sus ideas para una solución
constitucional, legislativa, económica y financiera a los males del país.
Entre los
eclesiásticos, el obispo de Albarracín abominaba de las desamortizaciones
eclesiásticas anteriores y, consciente de que alguna reforma debía hacerse,
pedía que se fuera en todo caso contra los mayorazgos y no contra los bienes de
la Iglesia; el obispo de Cartagena dice que la desamortización eclesiástica se
valora en 1.000 millones de reales pero que no ha servido para nada; los
obispos de Calahorra y Cuenca pedían que se rebajaran los excesivos impuestos
sobre el clero (que lo estaban arruinando ciertamente, como demuestra Fontana)
y que en todo caso se regulen de un modo más eficaz, refundidos en un solo
impuesto (que ahorraría la infinita burocracia); el de Menorca se revela como
un ilustrado al pedir el libre comercio interior y de exportación, al quedar
como impuestos sólo los de aduanas, de lujo y una contribución personal a pagar
proporcionalmente a los bienes raíces (incluso con un baremo progresivo) y
reducir el número de conventos y clérigos a los de verdadera vocación; el de
Urgel se atrevía aun más, al pedir un programa desamortizador muy radical (que
afecta a pósitos, baldíos, propios, mayorazgos), pero que, naturalmente,
salvaba a los eclesiásticos, insistiendo en los mismos puntos que el obispo de
Menorca. El cura Miguel Agustín (de un pequeño pueblo de Badajoz), presentaba
un programa legislativo enormemente ambicioso [371-388], en la línea del mejor
despotismo ilustrado, en contra de los mayorazgos y baldíos, en pro de la
reforma de las haciendas municipales, etc.
Entre los
informadores a título personal el conservador Lázaro de Dou ya adelantaba su
posición contraria a la desamortización eclesiástica [402], pero aceptaba la de
los baldíos y comunes [412], al igual que López Jurado [638], mientras que
Pedro Alcántara se mostraba a favor de la eclesiástica y la civil, con una
apasionada defensa de la propiedad privada [451] y Fernando Andrés de Benito
exigía una reforma que quitase privilegios y exenciones [491].
Como vemos
las posiciones doctrinales y las posiciones políticas y de intereses estaban
claramente definidas antes de que se reuniesen las Cortes de Cádiz. Las
desamortizaciones de Godoy y las propuestas de los ilustrados habían
fertilizado el campo de batalla del siglo XIX.
Poco después
(marzo de 1811) las Cortes de Cádiz trataron a su vez la cuestión de las “manos
muertas”. Para Sánchez Agesta: “Frecuentemente se olvida que es en estos
Decretos, antes que en la Constitución, donde hay que buscar la verdadera
revolución de Cádiz” [1974: 25, n.4]. El problema a resolver era nuevamente el
de los gastos de guerra. Para Carr [1966: 108] los liberales de Cádiz no se
preocuparon de una redistribución de la propiedad de la tierra sino del
establecimiento de derechos de propiedad claros y absolutos.
Los más
conservadores: los representantes de la Iglesia y de la nobleza que se habían
refugiado en Cádiz defendieron la declaración de bancarrota (Lázaro Dou), lo
que hubiera extinguido la deuda pública y aliviado la presión para la
desamortización y la desvinculación, que ya comprendían que les acechaban a
cada grupo. En todo caso, como ha puntualizado Sánchez Agesta [1974: 34-35], no
discutieron la necesidad de reformar el antiguo régimen sino las concretas
medidas de reforma. Buscaban un pactismo entre las Cortes, la Corona y la
Iglesia, en un antecedente del liberalismo moderado.
Pero la burguesía
era mayoritaria en Cádiz, una importante plaza mercantil, y no podía admitir la
extinción sin más de la deuda, y además veía en la crisis una oportunidad única
para alterar definitivamente el régimen de propiedad de acuerdo a su ideología,
así que consiguió aprobar una legislación muy progresista para la época,
comenzada con un decreto de 22 de marzo de 1811 sobre la enajenación de algunos
realengos y la Ley de abolición de los derechos jurisdiccionales (6 de agosto
de 1811). En las discusiones se enfrentaron los partidarios de las soluciones
colectivista e individualista, triunfando parcialmente esta última. El 17 de
junio de 1812 las Cortes legalizaron la incorporación al Estado de los bienes
de las órdenes religiosas que habían sido extinguidas o reformadas por los
franceses. Era ésta una medida enormemente valiente, pero de dificultades
prácticas insalvables.
El debate
sobre la desamortización de los bienes municipales fue muy profundo entre los
partidarios (liderados por el ministro de Hacienda, Canga Argüelles y con el
soporte de liberales como Álvarez Guerra, Flórez Estrada y Martínez Marina) y
los detractores (Huerta, Terrero, cardenal Inguanzo, éste feroz detractor de
Campomanes) que vaticinaban el desmoronamiento de las haciendas locales y la
escasa competitividad de un reparto entre los campesinos pobres debido a su
falta de capital de inversión [Tomás y Valiente, 1971: 55-62].
Pero ganaron
los partidarios de la desamortización, aunque no prevalecieran las tesis
extremadamente radicales del ministro Álvarez Guerra (proyecto de noviembre de
1812). El 4 de enero de 1813 se dispuso la parcelación de los terrenos de
propios y baldíos, la mitad de los cuales sería puesta a la venta, mientras la
mitad restante se repartiría entre los soldados y los vecinos que careciesen de
tierra, todo ello en régimen de plena propiedad. Poco después (8 de junio de
1813), para corregir los problemas de aplicación de la anterior medida, se
dispuso la obligación de cerramiento de las fincas, queriendo imitar así las enclosure
inglesas que habían limitado los abusos de la ganadería e impulsado la
capitalización del campo. Una medida que defendió Flórez Estrada.
Y en el
decreto de 13 de septiembre de 1813 (basado en la Memoria de Canga
Argüelles) se relacionaba la extinción de la deuda con la desamortización que
se haría al fin de la guerra, utilizándose la deuda como medio de pago de 2/3
del remate de los bienes (una posibilidad que tomarían en sus leyes la mayor
parte de los legisladores posteriores).
Respecto a
la desamortización eclesiástica hubo unas tímidas medidas: la abolición de la
Inquisición llevó a asignar sus bienes a la Nación (22 de febrero de 1813), y
el 13 de septiembre, junto a lo ya antedicho se incluyeron entre los bienes
nacionales los de las Ordenes Militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y
Montesa, así como los de la Orden de San Juan de Jerusalén.
LA
RESTAURACIÓN ABSOLUTISTA.
Las medidas
quedaron muy pronto en suspenso al advenimiento de Fernando VII, por el famoso
decreto de 4 de mayo de 1814, sin haberse puesto en práctica en su mayoría. La
crisis fiscal fue de inmediato un punto central para la política del sexenio.
Según algunos índices los ingresos no alcanzaban ni a la mitad de la media
anterior a la guerra de la Independencia [Fontana, 1978: 70], más el mismo
autor se contradice páginas después [p. 73], reduciendo ese desfase a un
quinto. Otras fuentes permiten estimar que la recaudación bajó de los 1.200
millones de reales de 1808 a unos 700 millones, mientras que los gastos seguían
siendo igual de altos. Había un déficit estructural de más de 1.000 millones al
año y además la guerra de Independencia había añadido 4.000 millones a la
Deuda. Aun aceptando que las fuentes hacen problemático señalar la auténtica
dimensión de la penuria financiera del Estado, todo indica que fue tremenda y
que fue un factor esencial en la pérdida de la posición internacional de
España. El país estaba arruinado hasta la raíz, como nunca antes y el pesimismo
impregnó a toda la sociedad.
Aun así,
para el mismo Fontana [1978: 16], en su estudio fundamental para el periodo, no
fue la Hacienda la que determinó la política a seguir, sino que fueron las
relaciones entre los grupos políticos dominantes las que determinaron la
política hacendística, aun teniendo en cuenta los forzosos límites del fisco.
Pero cabe señalar que en 1818 el mismo rey dispuso la enajenación de los
realengos para aplicar el importe de su venta a la amortización de la Deuda, en
un momento en que las apremiantes necesidades del ejército español que luchaba
en América no dejaban otra opción. Es sintomático que sólo se atreviese a
enajenar sus propios bienes, sin tocar los de los estamentos, a pesar de que la
situación era punto menos que desesperada. También se dispuso la venta de
algunos baldíos, en comunidades despobladas por la guerra, más con ánimo de
repoblación que de recaudación. Y, merece destacarse [Artola, 1978: 189 y ss.]
también se extinguieron los señoríos jurisdiccionales, lo único en lo que la
obra reformista de las Cortes de Cádiz no cayó en saco roto con la restauración
absolutista. Una medida que prepararía en lo local las reformas posteriores.
Mayor
importancia tuvieron, sin duda, las cargas impositivas, en forma de donativos y
contribuciones obligatorias, que se aplicaron a las comunidades religiosas, que
en medio de una crisis económica general se vieron obligadas a enajenar
voluntariamente o a hipotecar sus fincas. Fontana [1978] ha estudiado el tema
en profundidad, demostrando que hacia 1820 había conventos (como el de Socorro
en Ciudadela) en estado de virtual bancarrota porque habían perdido la mayoría
de sus ingresos provenientes de fincas rústicas para poder pagar los impuestos.
En esta situación hubiera sido cuestión de tiempo que la Iglesia perdiera sus
posesiones, sin necesidad de desamortizar de golpe y en masa.
Pero el
proceso parecía eternizarse por lo que el parón en los cambios estructurales no
podía durar (como señala con acierto Fontana): la evolución económica y social
había llevado al sistema a soportar una presión que debía hacer estallar el
tapón tarde o temprano. Es la tesis marxista: el desarrollo económico exige
cambios en la estructura social y en las relaciones de producción. Y el motor
del cambio fue sobre todo el hacendístico: la tesis que dominaba entre las
clases dominantes era que la crisis de la Hacienda española había impedido la
recuperación militar de las colonias americanas y su pérdida estaba arruinando
a la nación. En todo caso los crecientes gastos militares y los restantes del
Estado necesitaban un radical aumento de la riqueza nacional y ésta sólo era
posible alcanzarla con un cambio radical de la estructura de la propiedad
(léase relaciones de producción). Esta seguridad ideológica era común en toda
Europa, incluso entre las propias clases privilegiadas, que sólo discrepaban en
el modo y el cuándo de la reforma. Y en España era aún más necesaria la reforma
pues la crisis económica, reflejada en una larga deflación en el periodo
1812-1821, era más profunda que en el resto de Europa. Como el régimen
absolutista fernandino no podía reformarse a sí mismo (la opción británica),
sólo quedaba la vía revolucionaria (la opción francesa). La espada de esa
necesidad se llamó Riego y la trompeta sonó en 1820, como decía la literatura
popular de la época, pero lo cierto es que no fue sino uno más de muchos
intentos: Mina (1814), Porlier (1815), la Conspiración del triángulo (1816),
Lacy (1817), Vidal (1819) y que si analizamos la rebelión de Riego nos
sorprenderá conocer que él mismo se creía ya fracasado y su partida se había disuelto
cuando de repente las guarniciones de otras ciudades (que no conocían sino
vagamente lo que ocurría) se fueron sumando, en un momento en que el mismo rey
ya se había convencido que no había otra solución que aceptar el programa
constitucional para salir del atolladero. La tesis de Fontana es muy coherente:
fue el propio sistema del Antiguo Régimen el que se hundió a sí mismo.
EL TRIENIO
LIBERAL.
Los
liberales volvieron al poder (marzo de 1820 a noviembre de 1823) y pusieron de
nuevo de nuevo en vigor las anteriores medidas de las Cortes, durante el
Trienio liberal. Las disputas en las Cortes fueron una reedición de las
sostenidas en las de Cádiz y liberales como Canga Argüelles y los jóvenes
Mendizábal y Flórez Estrada tuvieron una oportunidad para poner en práctica sus
ideas.
Canga
Argüelles, el viejo liberal, que había sido funcionario en la Caja de
Amortización desde 1798 y gran conocedor y divulgador reformista del tema de la
Hacienda Pública, volvió al ministerio de Hacienda poco después de salir de su
prisión en Mallorca. En julio de 1820 presentó su Memoria sobre el crédito
público: las finanzas públicas estaban arruinadas (los gastos
doblaban a los ingresos) y el remedio era la venta del séptimo eclesiástico junto
a nuevos empréstitos e impuestos. Pero el rey frustraría este proyecto, al
rechazar la firma del decreto y forzándole a dimitir (noviembre de 1820).
Mientras
tanto, consiguió aprobar varias disposiciones, como el poco después de que se
aprobaran el decreto de 9 de agosto de 1820 sobre la inmediata venta en subasta
de los bienes nacionales afectos a la extinción de la deuda pública.
La ley de
desvinculación se basó en el Decreto de 27 de septiembre de 1820 (convertido en
Ley de 11 de octubre del mismo año) declaraba “suprimidos todos los mayorazgos,
fideicomisos, patronatos y cualesquiera otra especie de bienes raíces, muebles,
semovientes, censos, juros, foros, o de cualquier otra naturaleza, los cuales
se declaran desde ahora a la clase de absolutamente libres”. Y prohibía que las
“manos muertas” pudiesen adquirir nuevos bienes de la misma condición (se
cumplía la antigua pretensión de los ilustrados Jovellanos, Floridablanca y
Campomanes). Pero su aplicación quedó en entredicho por la doble negativa del
rey a firmar el Decreto, pues adivinaba que la desaparición de los señoríos
podía llevar a las masas campesinas al lado del bando liberal. Y como los
liberales no se atrevieron a presionar en exceso la medida quedó en papel
muerto en la realidad hasta la década de los 30, con unas pocas excepciones,
con más razón puesto que en 1823 sería suspendida la reforma cuando apenas
comenzaba a aplicarse.
A la
anterior medida le siguió la ley de 25 de octubre de 1820 por la que se incorporaban
al Estado los bienes de todos los monasterios y conventos disueltos por las
Cortes por el decreto de 1 de octubre anterior. Además, el decreto de 29 de
junio de 1821 reducía el diezmo eclesiástico a la mitad, pero no para
beneficiar a los labradores sino para que la mitad fuera ahora directamente a
las arcas vacía del Estado mediante una contribución nueva. Los propagandistas
católicos estallaron en cólera y desde este mismo momento comenzaron a
levantarse partidas realistas para luchar contra los liberales.
En marzo de
1821 se habían suprimido 280 monasterios y un año después el número de los
suprimidos pasaba ya de la mitad de las dos mil casas religiosas que había en
España. El estudio más minucioso sobre las estadísticas de este periodo
corresponde a Artola [1978: 230 y ss.].
Los
resultados de todo este proceso pueden considerarse importantes respecto a la extensión
desamortizada pero muy magros respecto a la recaudación pues se vendieron con
muy baja cotización [Tomás y Valiente, 1971: 69], comenzando ya las críticas
por los perniciosos efectos del aumento de los arriendos para las rentas de los
labradores.
La
historiografía coincide en que en esta época el aumento de la extensión
roturada fue la vía para un aumento de la producción, apoyada por la política
proteccionista que prohibía la importación de trigo y harina que comenzó en
1820 y que sólo fue suspendida durante un año (1825) por una mala cosecha
[Leon, 1980: 557]. A partir de entonces el país fue prácticamente
autosuficiente en la producción de alimentos, hasta las sequías de mediados de
siglo (1857 y 1866). En cuanto a los viñedos, comenzaron ahora su expansión (o
recuperación), aprovechando que los nuevos propietarios estimaban más rentable
este cultivo que el del trigo y que los indianos que volvieron a España
invirtieron muchos de sus capitales en este sector.
Durante este
periodo existió una considerable agitación popular en favor de la
desamortización, sobre todo en Andalucía, realizándose numerosas ocupaciones de
tierra, al amparo del real decreto de 29 de junio de 1822 que convertía en
propiedad particular los baldíos y realengos, adjudicando la mitad a
compradores libres para pago de la Deuda y repartiendo la otra mitad entre
veteranos de guerra y vecinos miserables. Dentro de esta agitación campesina
existían numerosas contradicciones, como su movilización por fuerzas sociales
políticamente inmovilistas.
J. Torras ha
estudiado los levantamientos realistas en Cataluña durante 1822 [1976: 32-146]
y ha llegado a la conclusión de que eran ambivalentes pues junto a esta
manipulación inmovilista había una profunda carga subversiva. Al igual que
muchos clérigos e incluso políticos moderados batallaron por una reforma
agraria que defendiese los intereses del proletariado rural (mediante el
reparto en enfiteusis), así también muchos campesinos fueron muy pronto
conscientes de que la liquidación del Antiguo Régimen y su sustitución por unas
formas políticas y socio-económicas de cariz liberal suponían en la realidad
una profunda regresión de sus condiciones de vida, pues la rebaja de los
diezmos en especie se sustituía con unos impuestos en dinero que no podían
pagar debido a la estrechez de los mercados rurales y a la deflación de los
precios agrícolas. Por esto es por lo que se aliaron desde muy pronto con las
fuerzas conservadoras, con el bloque “feudal”, como lo llama Torras [1976:
31-31].
Las
consecuencias iban a ser perdurables: los conservadores contaron siempre en el
siglo XIX con el apoyo o al menos la neutralidad de las masas rurales,
profundamente descontentas con los gobiernos liberales.
Respecto a
los futuros demócratas ya aparecen algunas de sus figuras (que han sido reivindicadas
como propias por toda la izquierda). Antonio Elorza ha estudiado la
participación del primer fourierista español conocido, el gaditano Joaquín
Abreu, en las discusiones de las Cortes de 1823 sobre la desamortización de los
bienes comunes, que seguía la línea de Rafael Floranes en el siglo XVIII. El
socialismo español (en su vertiente utópica) comenzaba a actuar en política.
Un ejemplo
de la situación de la nobleza es el estudiado por García Sanz [1983], un noble
castellano en la crisis del Antiguo Régimen, Don Luis Domingo de Contreras y
Escobar, V Marqués de Lozoya (1779-1838), que nos enseña sus tribulaciones en
Segovia para sobrevivir a las crecientes cargas fiscales, a las exacciones
bélicas, a la competencia de otros productores, de modo que si entre 1805 y
1819 aún mantuvo la creencia de que el Antiguo Régimen podía perdurar, a partir
de 1820 es ya consciente de que el régimen de privilegios ya no tiene futuro,
lo que se refleja en la ruina de la explotación ganadera trashumante (por la
caída del precio internacional de la lana española), el endeudamiento y la
renuncia a la actividad pública. En los años 1820-1823 se aprovecha de la
legislación liberal para vender tierras del mayorazgo y comprar otras
desamortizadas, en un intento de superar la crisis económica. Y es el
absolutismo, que anula la legislación anterior y le impide vender tierras para
tener liquidez y afrontar las deudas, un factor añadido en su hundimiento. En
1832 llega al extremo de vender en subasta el título de marqués de Fresneda
(que compra un comerciante de Ubeda). En el periodo 1834-38 el marqués es un
hombre que sabe que el antiguo absolutismo no curará su mala situación
económica, sino al contrario. De hecho, en 1835 recupera una tierra comprada en
1822 y que había tenido que devolver sin indemnización [1983: 279]. Este
ejemplo, multiplicado en tantos nobles castellanos, explica porque el liberalismo
no tuvo la enemistad acérrima de la nobleza y la postura favorable de ésta a la
desamortización, entendida como un recurso casi milagroso para sobrevivir a la
crisis.
El Trienio Liberal
terminó en una sangrienta lucha civil, sobre todo en Cataluña. Bandas de
realistas, apoyadas por el clero, se rebelaron contra los liberales y la
represión alcanzó hasta el mismo Raimundo Strauch, absolutista apasionado, que
se había refugiado en Mallorca en la guerra de Independencia, donde había
realizado una tarea ideológicamente muy eficaz, y que fue asesinado en 1823
cuando era obispo de Vich (desde 1817).
Las
controversias de la historiografía sobre la desamortización en este periodo van
desde la hipervaloración (Fontana) hasta la ignorancia (Tortella ni la menciona),
pasando por estudios bastante concienzaudos (Artola, Tomás y Valiente).
LA TRANSICIÓN
FERNANDINA Y CRISTINA.
Nuevamente
perdieron vigencia las medias desamortizadoras durante la nueva etapa
absolutista de Fernando VII (1823-1833), en medio de una durísima represión.
Particular importancia tuvo el que los compradores de bienes desamortizados
tuvieran que devolver estas propiedades sin recibir una compensación porque
ello supuso situarlos en la desafección o la tibieza respecto al régimen
absolutista, puesto que si querían recuperar las tierras que habían comprado
debían confiar en el liberalismo. Igualmente la nobleza había comprobado que la
desvinculación de los mayorazgos y la conversión de sus señoríos
jurisdiccionales en patrimoniales eran medidas que podían ser usadas en su
propio interés y que ambas medidas quedaran suspendidas les desazonó. Razonamos
que esta indeseada experiencia influyó sobre los futuros gobiernos
conservadores, que ya no se atrevieron a deshacer las compraventas de sus antecesores,
para no perder su propia base de apoyo.
El
ministerio de Hacienda de López Ballesteros (1823-1832) tuvo que afrontar
también las dos tareas sempiternas: el elevado déficit estructural del
Presupuesto y la enorme Deuda Pública interior y exterior. Era un reformista
moderado [Carande, 1989: 137-148] rodeado de lobos reaccionarios y sus medidas
se quedaron siempre cortas: reorganización administrativa (bastante acertada),
aumento de los impuestos de consumo, Caja de Amortización de la Deuda Pública,
proteccionismo aduanero para la agricultura, creación del Banco de San Fernando
y, finalmente, empréstitos extranjeros, muchos de ellos concedidos por
emigrados liberales, en un avance de lo que iba a venir; mas sus condiciones
eran duras: reconocimiento de las deudas del Trienio y garantías de pago,
condiciones que abocaban necesariamente a futuras desamortizaciones. En todo
caso fue el ministro más duradero de Fernando VII y su política no fue negativa
sino contemporizadora, a la espera de las más radicales medidas que los más
avisados ya preveían cercanas.
La
confrontación entre liberales y conservadores adquirió en el decenio un
carácter feroz, con numerosos intentos revolucionarios y reaccionarios, que
situaron al rey Fernando (casi en el lecho de muerte) en el campo liberal, que
era el único sostén viable para su hija Isabel y la regente María Cristina.
Mientras, los absolutistas se pasaron en bloque al partido del príncipe Carlos,
que recogió numerosos apoyos entre el clero y los campesinos perjudicados por
los nuevos propietarios burgueses. Junto a los problemas de siempre, la quiebra
fiscal y el estancamiento económico, había surgido en el Trienio Liberal un
gravísimo problema: la legalidad y eficacia de las ocupaciones espontáneas de
tierras, que sólo sería afrontado a la muerte de Fernando VII. Para legalizar
estas ocupaciones los gobiernos liberales reconocieron la propiedad de las
tierras adquiridas al amparo del decreto de 1813 y del similar de 1822, a
cambio del pago de un canon perpetuo (real orden de 6 de marzo de 1834), y
conservaron las tierras a quienes las habían mejorado, pagando también un canon
(real orden de 18 de mayo de 1837). Empero, la cuestión de la legalización de
tierras subsistió hasta más allá de 1860, con numerosos pleitos irresueltos.
Klein [1936:
352-354] nos muestra como la Mesta o, lo que es lo mismo, la organización del
sector ganadero trashumante, entró en crisis desde mediados del siglo XVIII,
aunque con momentos espléndidos. Las causas han sido ya largamente explicadas,
pero lo más importante es la coincidencia de todos los estudiosos de que el
momento central de la decadencia es 1820, cuando la competencia internacional
de lanas de mayor calidad arruinó a los explotadores laneros españoles cuando
precisamente la roturación de tierras había disminuido la oferta de éstas y
hecho aumentar correlativamente el precio de arriendo de las dehesas [Llopis,
1982: 1-102]. De ahí a 1836, cuando la Mesta perdió su nombre (y poco más le
quedaba ya), fue sólo un camino de decadencia.
LA
DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZABAL.
Este periodo
comenzó con la nueva supresión de la Inquisición (15 de julio de 1834), de la
Compañía de Jesús (4 de julio de 1835), y la disolución en julio de 1835 de los
conventos y monasterios que no tuviesen un mínimo de 12 profesos, asignando sus
bienes al pago de la Deuda. Por tanto no fue Mendizábal el que inició el
proceso sino más bien quien le dio el decisivo empuje y su coherencia plena.
Le siguió,
ya con Mendizábal en el poder, el decreto del 11 de octubre de 1835 de extinción
de todas las órdenes religiosas, excepto las dedicadas a la enseñanza de niños
pobres y al cuidado de los hospitales. Siguió, entre otras medidas menores, que
tendían a refundir y aclarar (o a suprimir obstáculos concretos), con la ley de
30 de agosto de 1836 que restablecía la ley de 1820 sobre la desvinculación
civil. Surge aquí el problema de que los investigadores privilegian una u otra
de las medidas legislativas, sin ponerse de acuerdo en la que se empleó, con la
consecuencia de que se dan muchas fechas distintas para el comienzo de la
desamortización de Mendizábal (para Tortella la fecha es el 19 de febrero de
1836 y para cada autor parece haber una distinta).
La
desamortización eclesiástica recibió un decisivo impulso con la ley de Bienes
Nacionales decretada por el Gobierno progresista de Calatrava (en el que
Mendizábal era ahora ministro de Hacienda) el 29 de julio de 1837, que extendía
las anteriores medidas a los conventos y monasterios de religiosas. Su
aplicación fue prácticamente nula por su rápida derogación y los problemas
burocráticos en las provincias.
Había
comenzado su estudio un año antes, cuando Mendizábal era presidente del
Gobierno, y se avenía con su programa de cuatro puntos para superar la crisis:
1) Restablecer la confianza de los liberales, reformando el Estatuto Real, 2)
Dar un impulso decisivo a la guerra carlista para terminarla ante de seis
meses, 3) Aliviar la Hacienda con la desamortización eclesiástica y el recurso
al crédito exterior, 4) Reforma, como paso final, de la misma Hacienda.
La
desamortización eclesiástica tenía (para Tomás y Valiente y la última historiografía)
la primordial finalidad pecuniaria de reforzar la Deuda pública y conseguir
dinero para la Hacienda, arruinada por los gastos de la guerra carlista, y una
motivación política que fue evidente para todos en la época, la de reclutar
entre los compradores la base política que asegurase el trono de Isabel II
frente al carlismo (para F. Simón Segura éste sería el motivo primordial,
mientras que el social y económico sería importante pero secundario). Las
críticas actuales desde posiciones más progresistas resaltan que no consiguió
plenamente ninguno de sus objetivos, en particular el primero porque la guerra
no terminó a los 6 meses sino mucho más tarde, y en cuanto al segundo los
sectores sociales que se beneficiaron ya eran “cristinos”. Tomás y Valiente es
particularmente duro en su juicio condenatorio [1971: 74]. Pero cabe preguntarse
si tenía Mendizábal otra opción a mano en medio de tal crisis, preocupado por
los continuos cambios de Gobierno y la guerra carlista. No la tenía.
Para detener
este programa, los influyentes sectores políticos católicos, con fuerte
implantación en el partido moderado, lanzaron una durísima campaña de
desprestigio contra Mendizábal, con razones que no eludían el racismo, pues se
le llamaba el “judío hacendista”, aunque es evidente que su cambio de nombre de
Méndez a Mendizábal se debió a un ardid para escapar de la persecución de los
franceses, ni la antimasonería, aunque sí es cierto que fue miembro destacado
de la logia masónica de Cádiz, el “Taller Sublime”. Otros le atacaban con mayor
eficacia popular por dictador, inútil en el cumplimiento de su programa y
consentidor de la corrupción, una crítica que le hizo con fingida moderación
Sebastián de Miñano [Examen crítico de las revoluciones de España,
“Dictadura de Mendizábal”, cifr. C. Sánchez Albornoz, pp. 428-431].
Y estos últimos argumentos, los que enarbolaba el partido moderado, dieron al
traste definitivamente con su Gobierno y Ministerio, de modo que se debieron
esperar varios años, hasta que esta norma fue refundida con las anteriores por
la Ley de 2 de septiembre de 1841, en el Gobierno de Espartero. Esta ley (en la
doctrina e incluso en la redacción plenamente coincidente con la de Mendizábal)
fue la que realmente se aplicó, con éxito fulgurante en cuanto a las ventas
(3.447 millones de reales entre 1836 y 1844), beneficiadas por un momento
expansivo de la economía, sobre todo (en nuestra opinión) a partir de 1840,
cuando la victoria de los liberales sobre los carlistas alejó el peligro de que
los compradores tuvieran que devolver sus adquisiciones sin compensación.
La ley
declaraba propiedad nacional los bienes raíces, rentas, derechos y acciones de
las comunidades religiosas y disponía su venta en subasta. El clero regular
recibiría, en compensación, la renta que obtenía de sus antiguas propiedades.
Se admitieron dos tipos de compradores en las subastas: aquellos que abonasen el
importe en efectivo y los que lo pagaran en títulos de la Deuda pública. Los
primeros disponían de 16 años para hacer efectiva la totalidad del importe,
pagando un 5 % de interés; los segundos debían hacerlo efectivo en 8 años, con
un interés del 10 %. Unos y otros debían pagar 1/5 del importe inmediatamente
después del acuerdo.
Pero ya
quedó escrito que la Ley realmente aplicada fue la de Espartero y ésta
establecía como norma general una variación fundamental en la forma de pago: el
pago de hasta un 10 % en metálico y del resto en títulos de la Deuda. La
posibilidad de pagar con títulos de Deuda, aceptados por su valor nominal, a
pesar de que su valor efectivo en el mercado era sólo del 10 % del nominal
(como se señala sin mucha precisión), benefició exclusivamente a comerciantes,
industriales y hacendados, pues sólo las clases altas disponían en aquel
momento de títulos de la Deuda. De hecho a menudo se prefería pagar con títulos
incluso cuando se tenía dinero para pagar en efectivo, haciendo compras de
Deuda en el mercado financiero [Tomás y Valiente, 1971: 83]. Las ventas se
llevaron a buen ritmo, pues los escrúpulos de conciencia no impidieron a
burgueses y aristócratas participar en el beneficioso negocio.
En oposición
a los planteamientos de Mendizábal destacó (junto a Borrego, Pidal, Tejado y
otros), desde una posición más progresista, Flórez Estrada, que había estudiado
a los clásicos de la economía política (Smith, Ricardo, Say, Mill) y publicado
su Curso de Economía Política (1828). Vuelto de su exilio
londinense en 1834, fue elegido diputado y pretendió una reforma agraria más
modernizadora, más ambiciosa a largo plazo, que asegurara el acceso a la
propiedad al campesinado, mediante el arrendamiento de las tierras con un censo
enfitéutico a 50 años, revertiendo las rentas sobre el Estado [cifr. Tomás y
Valiente, 1971: 87-96]. Si hubiera contado con el apoyo de un fuerte grupo
político y social y con una burocracia eficiente para realizar este programa en
la práctica posiblemente hubiera sido una reforma mucho más positiva. Para
Flórez y para muchos autores posteriores se despreciaba así la ocasión de una
mejor distribución de la propiedad, mientras el Estado tampoco obtenía los
beneficios económicos esperados y los campesinos verían aumentar su renta
efectivamente pagada.
Andrés
Borrego hace críticas mucho más políticas que económicas [cit. Sánchez Agesta,
1974: 174-176]: “los multiplicados casos en que se adquirían fincas, no sólo de
balde, sino que fueron pagadas con los mismos inmediatos productos de las
cosechas, que en frecuentes casos quedaban a beneficio de los compradores.
Capital de provincias hubo donde, por manejo de los muñidores que capitaneaban
las turbas, no sólo fueron escandalosamente bajas las tasaciones de fincas de
gran valor, toda vez que ahuyentados de las subastas los licitadores por temor
a la brutal clientela a la devoción de los competidores privilegiados, eran
adjudicados a éstos las fincas por un insignificante aumento sobre el valor de
las amañadas tasaciones. Y no se limitaron a esto los fraudes y el peculado.
Entre atrevidos especuladores y las oficinas de bienes nacionales hubo
inteligencias que permitían ocultar o falsificar los títulos de las fincas y de
sus linderos...”. Sin duda puyazos que reflejaban la verdad sobre muchas ventas
en lugares donde la corrupción era ley universal, lo que es aceptado por la
gran mayoría de los estudiosos del tema.
Pero estas
críticas no inciden en algunos puntos de equilibrio, como la posibilidad de un
inmediato aumento del valor efectivo de la Deuda (¿fue mucho más demandada o,
mejor dicho, colocada desde entonces?), o de su mantenimiento en un momento en
que el déficit crecía vertiginosamente y la inacción hubiera llevado al
desplome el valor de la Deuda, ni con que la compra era por subasta y que por
ello hubo fuertes aumentos del precio de remate en muchos lugares. Así, en 1845
se había vendido ya el 57,9 % de los bienes subastados, porcentaje que en
algunas provincias se elevaba al 80 y 90 %, con posturas de remate superiores
al 300 % del precio inicial, lo que prueba la gran demanda de tierras
existente.
Para Carr
[1966: 179] finalmente, la desamortización palidece frente a la desvinculación:
“La mayor transferencia de propiedad fundiaria desde la época de la reconquista
se basó en leyes y decretos que pusieron en el mercado las tierras
eclesiásticas y -lo que cuantitativamente es lo más importante de todo- en la
ley de agosto de 1836 que restableció la legislación de 1820 contra la
vinculación civil. Fue la abolición de la vinculación lo que hizo posible una
redistribución dramática de la propiedad fundiaria de la nobleza”.
Las ventas
se redujeron durante la Década moderada (1843-1854), época durante la cual los
liberales moderados buscaron apaciguar los ánimos de los conservadores
católicos, (enfurecidos tanto por las ventas como por el incumplimiento de la
obligación de pagar los haberes del clero), su apoyo natural contra los
progresistas más radicales y así se dictaron medidas restrictivas como la
suspensión de ventas de bienes del clero junto a la asignación íntegra del
producto de dichos bienes al mantenimiento del clero secular y de las
religiosas (26 de julio de 1844), otras restrictivas sobre la venta de Bienes
Nacionales (9 de abril de 1845) en medio de la devolución al clero secular de
los bienes no enajenados y la suspensión de ventas de conventos (3 y 11 de
abril de 1845) y se regularizó la situación de los bienes eclesiásticos aún por
desamortizar en el importantísimo Concordato de 16 de marzo de 1851 (promulgado
en España el 17 de octubre del mismo año), que establecía entre otros puntos la
interrupción de las ventas que no fuesen las decididas por la propia Iglesia
(que debían invertirse en títulos de la Deuda para procurarle unos ingresos
estables), el derecho de la Iglesia a comprar bienes (pero sin carácter
inalienable), le concedía una presencia casi monopolística en la enseñanza (lo
que supuso una vía legal para liberar a muchos conventos de las futuras
desamortizaciones) y obligaba al Estado a abonar los haberes del clero,
cumpliendo así una condición de la desamortización anterior. A cambio la
Iglesia sólo se comprometía a no impugnar las ventas anteriores, lo que para
Tomás y Valiente fue un claro triunfo de la diplomacia vaticana [1971: 105].
Salvo breves periodos revolucionarios el Concordato asentó las futuras
relaciones entre Estado e Iglesia.
Para Carr
[1966: 176] la alianza de los moderados con la Iglesia se debió a los temores
de aquéllos por la propiedad en general y a su deseo de distanciarse de los
excesos del radicalismo urbano para poder afianzar un tipo de liberalismo
socialmente respetable. Pero les era imposible revocar los “excesos y
expoliaciones” de los radicales, pues al fin y al cabo eran liberales y tales
medidas les beneficiaban objetivamente. Fue así que a lo más se comprometieron
a suspender las ventas.
Otro hito
importantísimo para explicar esta suavización de la presión fue el de la reforma
hacendística, en mayo de 1845, por el ministro reformista Alejandro Mon. Fueron
medidas muy duras en su momento: consolidación de la deuda al 3 %, la creación
de impuestos como la “contribución de inmuebles, cultivo y ganadería”, la de “industria
y comercio”, las patentes de actividades, las tres categorías de tributación
según el volumen de negocio, el impuesto sobre transmisión de inmuebles y la
refundición de los impuestos indirectos en el de “derechos de consumos y
puertas”. Al mismo tiempo, Mon estabilizó las plantillas de funcionarios,
rompiendo con la práctica de los cambios masivos que sucedía con cada variación
de Gobierno. Esta verdadera revolución fiscal y burocrática permitió al Estado
frenar su agobio financiero (lo que reducía la urgencia de más desamortizaciones)
y asentar las bases del desarrollo económico posterior sobre bases más sanas.
LA
DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ.
Al volver al
poder los liberales progresistas en el Bienio 1854-1856 y en medio de una
brutal crisis fiscal (no tanto por los ingresos sino por la angustiosa carga de
la Deuda), se reanudó con fuerza inusitada el proceso, rompiendo de inmediato
con Roma en el tema de la desamortización de los bienes de la Iglesia, pero no
en el resto del Concordato (en un alarde de pragmatismo político de ambas
partes).
Bajo el
ministerio de Madoz (el corto periodo de enero a junio de 1855) se dictó una
Ley Desamortizadora General (1 de mayo de 1855), que afectaba a los del clero
secular y también a los bienes municipales y comunes, salvo los de aprovechamiento
común, así como “cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o
no mandados vender por leyes anteriores”. Esto le dio un régimen general del
que había carecido la anterior legislación desamortizadora.
Los debates
[Tomás y Valiente, 1971: 124-150], sobre todo en las Cortes, fueron de altísima
calidad intelectual entre los qu estaban a favor (Collantes, Ordax, Chao,
Escosura, el mismo Madoz) y los contrarios, que podían ser moderados como
Moyano, desde posiciones iusprivatistas, y Borrego, una vez más, como en 1837,
desde posiciones economicistas más radicales en la defensa del campesinado,
como también algunos progresistas como Bueno, que veían los efectos perniciosos
de la reforma y que estaban dispuestos a pactar con los moderados respecto a
los bienes municipales (para prohibir su enajenación). Más el acuerdo fue
imposible, porque los moderados (Borrego) querían el reparto en censos enfitéuticos
y no se alcanzó una fórmula de compromiso.
Pero hay que
señalar que los debates no fueron particularmente intensos respecto a los de la
desamortización de Mendizábal porque había una especie de consenso en que la
revolución progresista necesitaba resolver con urgencia el problema de la
desamortización. Incluso los moderados estaban en el fondo a su favor (y se
beneficiaron de ella), pero temían los excesos en que podía caer la ofensiva
sobre las formas tradicionales de propiedad porque un día podía llegar a atacar
la misma propiedad de la burguesía. De hecho Moyano buscaba un equilibrio de los
intereses de las clases sociales que ahuyentara el peligro de una revolución.
Pero su moderación fue rebasada por los progresistas y se dio el contrasentido
de que estos consiguieron una reforma mucho más injusta para con los intereses
del campesinado.
El importe
de la venta de estos bienes, excepto 1/5, debía emplearse en la compra de inscripciones
de la Deuda pública, al objeto de que los municipios tuviesen asegurada una
fuente estable de ingresos. Pese a esta prevención la ley está comprobado que
arruinó muchas economías municipales, debido a la especulación de que fueron
objeto los títulos de la Deuda, reduciendo su valor y sus rendimientos. También
arruinó a muchos campesinos, al privarles de los bienes municipales y
comunales, en ocasiones la única tierra de la que disponían. Y es que resultaba
casi imposible para el campesinado pobre resistir al poder de las oligarquías
municipales, que recalificaron los mejores terrenos comunes de aprovechamiento
común para calificarlos como de aprovechamiento privado, burlando el espíritu
de la ley. Todos estos males habían sido previstos por el mismo Madoz ya en
1847, pero las exigencias financieras le llevaron, una vez en el poder, a
vulnerar sus propias ideas.
Es difícil
establecer el valor de las transferencias de la propiedad agraria municipal, aunque
en conjunto debió de ser menor que el alcanzado por la venta de los bienes del
clero secular. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, hasta 1856 el
valor de las ventas provenientes de la desamortización civil alcanzaba los 519
millones de reales, mientras que para la desamortización eclesiástica alcanzaba
1406 millones de reales. Sin embargo, entre 1855 y 1869 las ventas de los
bienes de propios representaron un valor superior al de las ventas de los bienes
del clero. Todas estas estimaciones, muy discutidas, deben tener en cuenta la
poca certeza de las estadísticas (ofrecemos en el apéndice documental una
selección de las diferentes estimaciones).
¿A dónde
llegó esta venta? Parece evidente que se limitó a las mejores tierras, que se
habían escapado masivamente a las anteriores desamortizaciones civiles, que
habían durado demasiado poco tiempo como para poder poner a la venta las
tierras más disputadas (o mejor defendidas por los municipios). Hacia 1860 se
estimaba que los montes públicos se extendían sobre unos 10 millones de has.,
mientras que en fecha tan tardía como 1970 la Dirección General de Montes, Caza
y Pesca Fluvial estimaba que las entidades locales ocupaban aún 8.055.000 has
(aunque no se puede identificar plenamente monte municipal con monte en común),
aunque algún autor los reduce a 2,5 millones de has (Miguel Artola, aunque sin
citar la fuente). Si tomamos la primera y más fiable estimación vemos una
diferencia, pues, de unos dos millones de has, lo que hace suponer que tampoco
fue una revolución en la estructura de la propiedad agraria la desamortización
de los baldíos. La burguesía ya había invertido en las mejores tierras y estaba
encontrando en la especulación, la industria y el comercio unas actividades más
rentables. Muchos pueblos pudieron conservar así sus montes, sobre todo en el
norte del país, para el uso para pastos del ganado, la recogida de leña, etc.
Escosura
[cit. Sánchez Agesta, 1974: 176] en el “Diario de sesiones” de 26 de marzo de
1855 atribuía a la desamortización la transformación radical de la sociedad
española y de su gobierno. “Mientras ha habido en España una monarquía absoluta
ha debido haber un clero propietario, una aristocracia con mayorazgos; ha sido
conveniente, ha sido bueno; desde el momento en que vamos a tener una monarquía
constitucional, liberalísima, es preciso que no haya en España más que
ciudadanos y propietarios, cuya fortuna, cuya independencia se cifren
exclusivamente en su trabajo, para que no encuentren obstáculo para llegar por
todos los caminos a lo más alto de la sociedad, como a lo más alto del gobierno”.
LOS MOMENTOS
FINALES.
La Ley
desamortizadora general fue suspendida de inmediato (14 de septiembre de 1856)
por los moderados cuando volvieron al poder, pero ya era tarde para parar un
proceso irrefrenable, con demasiados interesados en que continuase el juego,
incluso en las filas de los propios moderados.
La
desamortización civil continuó con la Ley de 2 de octubre de 1858, que volvía a
poner en vigor la Ley desamortizadora general a los efectos de los bienes
municipales. Y el 24 de agosto de 1860 se puso fin a las prórrogas concedidas
para legalizar las ocupaciones del suelo de los propios y comunes (el viejo
problema de las ocupaciones de tierras del último año del Trienio Liberal).
El nuevo
estado de cosas originado por la continuación de la venta de los bienes de la
Iglesia hizo necesario llegar a un acuerdo con Roma, concertado el 4 de abril
de 1860 por los moderados (propiamente la Unión Liberal liderada por O’Donnell).
En virtud del mismo la Iglesia aceptaba la permuta de los bienes aún no
enajenados por títulos de la Deuda al 3 % (una deuda que no se pagaría hasta
¡1959!), y la desamortización, que había sido suspendida entre 1856 y 1860,
prosiguió, primero a un paso muy fuerte a principios de la década de los 60,
con un momento de reactivación en 1868 y luego cada vez más cansino hasta
comienzos del siglo XX, cuando la propiedad de las “manos muertas” hacía ya
mucho que había dejado de lastrar el desarrollo económico.
Es preciso
hacer una breve referencia a la famosa Cuestión del “Rasgo”. Se trataba de la
proyectada cesión a estado por parte de la Corona de ciertas joyas y bienes del
Patrimonio Real, con la intención de ayudar a la Hacienda (que tenía ese año un
déficit de 600 millones de pesetas) y a cambio de reservarse una parte de su
valor (un 25 %). Castelar publicó el artículo El rasgo en su
periódico “La Democracia”, en el
que clamaba que esos bienes pertenecían a la Nación y que, en consecuencia, la
reina carecía de prerrogativas legales para reservarse ni siquiera una parte de
su valor. Cuando Narváez destituyó a Castelar de su cátedra, dimitió el rector
de la Universidad Central, Juan Manuel Montalbán, y los estudiantes de Madrid
se manifestaron en la Puerta del Sol y la dura represión devino en la
sangrienta Noche de San Daniel, el 10 de abril de 1865, en la que murieron 9
estudiantes y más de 100 fueron heridos, lo que escandalizó a la opinión
pública y obligó a Narváez a dimitir del Gobierno, lo que se unió pronto a una
intentona de Prim en Valencia para acabar de preparar el desmoronamiento del
sistema político de la monarquía isabelina, que se hizo esperar aún tres años.
Sirva esto para significar la importancia que tenía el tema de la
desamortización para la política de los años 60 y cómo obligó a los partidos a
tomar posturas decisivas.
LA
DESAMORTIZACIÓN DEL SUBSUELO.
La mayor
parte de los estudiosos han ignorado un aspecto esencial de la desamortización,
la del subsuelo, que al final del siglo puso a la minería española en el primer
lugar de Europa en explotación de metales (plomo, cobre, mercurio, hierro,
sobre todo).
Jordi Nadal
[1975: 87-121] ha estudiado la desamortización de las minas del Estado,
comenzada en 1817 y 1820 con leyes que permitían a los particulares
beneficiarse con las minas, y proseguida con las leyes mineras de 21 de abril
de 1849 y 11 de julio de 1859, que convirtieron las minas del monarca en bienes
nacionales, aunque aún con pocos resultados prácticos.
La
innovación decisiva estuvo en las “Bases generales para la nueva legislación minera”,
de 29 de diciembre de 1868, a cuyo amparo los capitales privados, tanto
nacionales como extranjeros, alcanzaron las máximas facilidades para las concesiones
de exploración y explotación, de carácter perpetuo a cambio del pago de un
canon. Su motivación había sido la recaudatoria, por los mismos motivos que la
de la tierra [op. cit.: 91]. Esto explica que se concediera en 1873 un
yacimiento emblemático, el de cobre de Riotinto en Huelva, cuyas inversiones de
capital tuvieron una utilidad asombrosa: beneficios del 70 % anual durante 30
años. Un mal negocio para el país, tan malo como el entregar el mercurio de
Almadén a la banca Rotschild en 1870 por el motivo de siempre: la virtual
quiebra de Hacienda.
Los
resultados fueron impresionantes: una masiva inversión de capital (al principio
casi todo extranjero) [92], la creación de numerosas compañías mineras, la
ocupación de decenas de miles de mineros, la variación de la balanza comercial
española (que después de decenios volvía a ser positiva).
Pero no todo
fueron parabienes: el predominio de capital extranjero en los mejores criaderos
llevó al exterior los beneficios y los metales con lo que se perdió una fuente
de acumulación de capital así como la posibilidad de desarrollar una industria
metalúrgica avanzada. Cuando se agotaron las mejores vetas de metales España se
quedó con unas actividades extractivas decrecientemente rentables y que cada
año ocuparían menos trabajadores y darían menos divisas.
CONSECUENCIAS
ECONOMICAS.
La tesis
principal de la historiografía es que la desamortización favoreció el
crecimiento económico, al desatascar al sector agrario, aunque su aplicación
tuvo los suficientes claroscuros como para no permitir un despegue tan rápido
como el que gozaron las economías del resto de Europa (salvo la de Portugal).
Albert
Carreras [1985: 17-51] ha podido precisar con una documentación exhaustiva que
España entró en una moderada senda de crecimiento en 1850 y que éste duró hasta
1910, para entrar en una fase de estancamiento entre 1910 y 1958.
Para G.
Tortella [1981: 11-167] este retraso relativo es evidente, tanto en la
población como en la economía, aunque fue un proceso común a toda la Europa
mediterránea, incapaz de competir con la Europa del Norte debido a las mejores
condiciones naturales y climáticas de ésta.
La expansión
de la producción agrícola se logró más con el aumento de la extensión roturada
que con la intensificación del cultivo, con inversiones en regadío y nuevas
técnicas. Se aprovecharon así tierras de muy bajo rendimiento que eran
realmente deleznables.
Por ello
Malefakis [1982] ha podido decir con fundamento que muchas tierras eran económicamente
ruinosas y que el beneficio en ellas pasaba precisamente porque quedaran sin
cultivo, lo que al menos permitía que fueran aprovechadas para pastos.
Asimismo, al impedir la roturación su uso para el ganado se rompía la relación
agricultura-ganadería, con sus efectos de rentas paralelas, abonado con el
estiércol, etc.
Parece
confirmarse que la burguesía de varias regiones con poca tradición industrial, hasta
la década de los 60 al menos, prefirió invertir en las compra de tierras antes
que en empresas comerciales e industriales, al menos en Valencia [Giralt, 1968:
387-388]. Ello detrajo una importantísima masa de capital y supuso una traba
muy importante para una revolución industrial en estado incipiente, como
destacan J. Nadal [1983] y otros historiadores de la economía. Sólo a partir de
1875, aproximadamente, los recursos económicos de la burguesía se destinaron
decididamente a otras empresas, comenzando entonces el despegue de los otros
sectores.
Incluso en
esos momentos finales del siglo la compra de tierras adquirió una connotación
claramente especulativa, de inversión financiera más que para la inversión
permanente en tierras, como prueban las sociedades anónimas que se crearon al
efecto [Quirós Linares, 1964: 396 y ss.], en una línea de capitalismo maduro
del que sería un ejemplo paradigmático la actividad del financiero mallorquín
Juan March ya en el siglo XX, cuando compraba latifundios para su parcelación y
venta con pingües beneficios.
Contra esta
interpretación están las tesis de Fradera [1987] y Carreras [1990] sobre la industrialización
en Cataluña, que confirman la vieja tesis de que la desamortización y los
capitales invertidos en ella supusieron un empuje (no decisivo, pero
conveniente) para el desarrollo comercial e industrial de Cataluña.
La
especulación urbana con los bienes desamortizados favoreció la acumulación de
capital luego invertido en otros sectores más avanzados, mientras que los
capitales que se invirtieron en tal especulación no fueron nunca un freno para
una actividad económica basada en el comercio americano y la industria textil.
Al final la tesis es que donde había una poderosa burguesía comercial e
industrial la desamortización pudo ser dirigida beneficiosamente para sus
intereses y que, en cambio, donde aquélla era débil resultó un parón para su
cambio de actividad a otros sectores con más futuro.
Para las
últimas investigaciones, como las de Garrabou [AAVV, 1985], no puede hablarse
de una “culpa” genérica de la agricultura en el atraso económico español, pues
ésta cumplió con un moderado y sostenido incremento de la producción. Más bien
sería la industria y las ciudades las que no cumplieron con su papel de
atracción de las masas rurales, por lo que el campo debió mantener hasta bien
entrado el siglo XX a una población creciente (un papel que cumplió bastante
bien). Cuando la industria despegó ya en la primera mitad del XX y atrajo una
fuerte emigración de mano de obra rural fue cuando el campo realizó un proceso
de adaptación y aumentó su producción a base de una mejora real de su productividad
y no de un aumento de las superficies marginales cultivadas.
N.
Sánchez-Albornoz [1968] ha estudiado las crisis de producción agraria de 1857 y
1868 y ha establecido que los cambios en la propiedad rural no supusieron una
reforma positiva a corto plazo.
España tenía
dos sectores económicos claramente diferenciados.
Uno de economía
de subsistencia, básicamente rural e interior, junto a una artesanía y un
comercio anticuados para el autoconsumo o como máximo para el consumo interno.
Otro de
economía de incipiente capitalismo, localizada fundamentalmente en la
periferia, con la industria textil catalana, la minería, los ferrocarriles, el
comercio marítimo y unos bancos embrionarios.
Estos dos
sectores estaban profundamente separados, sin interconexión real. El primero
tenía un proletariado rural de bajísimo nivel de demanda, empobrecido y
miserable, sobre todo desde la desamortización, que en lugar de dar pie para un
reparto de la propiedad que creara una clase media rural, supuso una reducción
del nivel de vida en el campo. La miseria rural se agravó porque el retraso
económico se compensó con una reducción del consumo campesino [1968: 19] y no
con inversiones productivas. “No hubo inversión o tecnificación significativa”.
Cita Sánchez Albornoz al viajero francés Moreau de Jonnes que estimaba en 1834
que, “en el lapso de tres décadas, España había incrementado en un 75 por
ciento el área sembrada y más que duplicado la producción de granos”. (Una
opinión no asentada en datos estadísticos propios sino en una estimación de
Mariño más que dudosa, según Rueda y Carr). Este aumento no se había producido
solamente sobre las muy modestas superficies desamortizadas antes de 1834, sino
sobre todo en las propiedades de la aristocracia y de los municipios. Cabe aducir
que se produjo así un hambre de tierras, viendo las clases dominantes que el
único modo de aumentar la extensión cultivada era la desamortización que les
procurase más territorio. “Aquella generación aceleró la desamortización con la
esperanza de romper el estrangulamiento de la agricultura” [1968: 20].
La expansión
de la producción, para muchos autores evidente ya en el principio del periodo
1800-1850, como Larranz o Artola, para otros historiadores se remonta al
periodo 1838-30 [Vergés, Vicens Vives, 1958: 27], a pesar de que hubo entre
1808 y 1843 una fase cíclica deflacionaria en los precios agrícolas, y que
continuaría con altibajos hasta bien entrado el siglo XX, se debió más al
aumento de la demanda por el fuerte crecimiento demográfico y en concreto por
el aumento de la extensión roturada, a veces en tierras muy fértiles, pero
sobre todo de tierras marginales decrecientemente rentables que cuando advenía
una sequía o un año excesivamente lluvioso conllevaban una crisis de
subsistencias al ser tierras generalmente de secano, cultivadas en barbecho
[Grupo de Estudios de Historia Rural, 1985: 51-70].
Nunca se
reproducirían las hambrunas de siglos anteriores, debido a las mejores comunicaciones
(los ferrocarriles, los barcos a vapor) que facilitaban el transporte interior
y exterior de granos, pero las crisis de 1857 y 1868 son claras pruebas de que
la reforma agraria había fracasado: España seguiría siendo importadora nata de
cereales y la agricultura española debió protegerse con altos aranceles, en
estrecha alianza con la burguesía catalana que se aseguraba a cambio el mercado
castellano para su producción textil.
Finalmente, hay
que apuntar que los latifundios, al menos en Andalucía, se convirtieron en
unidades productivas integradas en la comercialización capitalista, como
demuestran Artola, Bernal y Contreras [1978: 89-98], predominando los que
tuvieron su origen en la desamortización civil, pues las fincas de la Iglesia
eran mucho más pequeñas de media y generalmente no permitían una concentración parcelaria.
Asimismo la burguesía concentró en las décadas siguientes muchas propiedades
pequeñas y medianas que no podían competir con la agricultura capitalista. Este
proceso se evidencia en la gran movilidad de la titularidad de la propiedad
(aunque también se debió a la desvinculación civil de los mayorazgos y a la
masiva utilización de testaferros que se ha documentado y que con el tiempo
devolvieron los títulos a sus verdaderos propietarios), que dura hasta el
presente siglo.
La tesis de
que el latifundio se extendió ha sido muy discutida. La mayoría de los autores
está de acuerdo con esta expansión, pero la tesis más correcta en nuestra
opinión es que la desamortización mantuvo la misma estructura de propiedad
antecedente. Donde la tierra estaba en manos de unos pocos latifundistas estos
fueron los que compraron las fincas, mientras que en los pueblos con pequeños y
medianos propietarios éstos fueron los que compraron. Y en medio se deslizaron
muchos burgueses, que en las décadas siguientes vendieron sus tierras o
constituyeron unidades productivas. En todo caso [Tortella, 1981: 35], nos
faltan estadísticas fiables para concluir en un sentido y otro y es un tema
abierto a la investigación.
CONSECUENCIAS
SOCIALES.
La
desvertebración social de la España decimonónica ha sido muy estudiada, tanto
en la Filosofía (La España invertebrada de Ortega) como en la Historia. Artola
ha señalado que en las investigaciones históricas “ningún tema como éste ha
dado tanto predominio al estudio de las relaciones sociales sobre el propiamente
económico” y la opinión de que la desamortización favoreció la división social
coincide con las tesis de Flórez Estrada, Borrego, Simón Segura, Tomás y
Valiente, Artola y la inmensa mayoría de los investigadores.
Por una
parte se opina que se aprovecharon del proceso una burguesía y una aristocracia
terratenientes, ancladas en el latifundismo y con un alto absentismo de sus
propiedades (pues generalmente residían en las grandes ciudades, como muchos
estudios han podido probar), a las que consideraban como una fuente de rentas a
través de censos y foros, con bajas inversiones amén de un factor de prestigio
social, que sería sin duda un componente ideológico de innegable importancia.
Sobre la
alianza de burguesía y nobleza en un pacto tácito se ha escrito mucho, hasta llegar
a ser un axioma aceptado por la casi unanimidad de los investigadores, pero se
deben hacer aún muchos estudios sobre el tema en nuestra opinión. Más bien
parece que las clases dominantes en la España rural al final del Antiguo
Régimen, un nobleza decadente y una burguesía emergente, conformaron un
conjunto heterogéneo, muy dividido según las regiones, estructurado en capas
según su poder económico y político reales, más que por su status jurídico y
social de privilegios. Este conjunto dominante es el que impulsó la
desamortización, la desvinculación y los procesos de reforma del campo y de la
sociedad, como única forma de adaptarse a los tiempos modernos.
Para el
historiador de la economía Gabriel Tortella [1981, 37], que se opone en lo
fundamental a las tesis de Herr: “Quizá fuera la nobleza terrateniente la que
más se beneficiara de la desamortización: a cambio de unos derechos señoriales
que a menudo eran puramente simbólicos, ganó la plena propiedad de tierras que
frecuentemente no le pertenecían sensu stricto. Y tuvo, además, ocasión
de redondear en buenas condiciones sus propiedades (en la medida en que fue así
se acentuaría el latifundismo; pero en la medida en que la Iglesia fue
desposeída, se mitigaría).
“Las
víctimas de la desamortización fueron la Iglesia, los municipios, y los
campesinos pobres y proletarios agrícolas. Los primeros, por razones obvias.
Los segundos, porque muchos de ellos habían venido beneficiándose de la
propiedad eclesiástica o comunal (ya fuera en forma de caridad, de
aprovechamiento de pastos y montes, de buenos términos de arrendamiento, etc.).
En ellos se ha visto el origen social de las rebeliones campesinas de signo
carlista o anarquista que se repiten a lo largo del siglo, hipótesis muy verosímil.”
En muchas
regiones vemos un proletariado rural que vivía en condiciones miserables y que
sólo a cuentagotas alcanzaba a salir del campo para encontrar trabajo en la
emigración a América, a Madrid o a las ciudades industriales catalanas. Al
respecto es ilustrativo el estudio de J. Porres sobre Toledo [1966: 411-424]
que señala la fuerte emigración de jornaleros y pequeños propietarios, así como
la proletarización de muchas de las monjas exclaustradas (uno de los grupos
humanos que más padeció con la desamortización). Sorprende la poca entidad de
los movimientos revolucionarios campesinos en la España decimonónica, que
contrasta con las revoluciones campesinas del resto de la Europa
subdesarrollada [Landsberger, 1974].
En medio se
hallaba en las regiones del norte e incluso en comarcas del centro y sur, una
capa social (de difícil cuantificación) de pequeños y medianos propietarios
agrícolas que accedieron por aquel entonces al dominio de sus tierras o que no
perdieron las tierras de aprovechamiento común.
Las
diferencias regionales son enormes, explicables por sus situaciones de partida
tan distintas:
- Un estudio
referente a la provincia de Sevilla [Alfonso Lazo, 1967], muestra que entre
1835 y 1845 el 50,3 % del total de los compradores de las tierras de la Iglesia
adquirieron solamente el 2,9 % de la tierra desamortizada, mientras un 4,3 % de
compradores adquiría el 41,4 %.
- En
Cataluña el proceso fue muy positivo porque la reforma agraria fue paulatina,
alrededor de dos figuras jurídicas muy convenientes, el censo y la rabassa
morta, con las que los pequeños terratenientes pudieron prosperar [Vicens
Vives, 1958: 27], trenzando las bases para un desarrollo económico
razonablemente equilibrado.
- En
Navarra, como ejemplo característico del Norte, se beneficiaron de la
resistencia pasiva de las instituciones forales, que mantuvieron la mayoría de
las tierras comunales que complementaban y permitían la competitividad de sus
explotaciones privadas y, en caso de venta forzosa, se aplicaron a los mismos
vecinos; una resistencia muy bien estudiada por Gómez Chaparro [1967: 53-92, 93
y ss., 169-171], Mutiloa [1972: 474] y, con menor precisión, por Mina Apat
[1981: 47-55], incidiendo la última en que esta defensa de los campesinos fue
coetánea con la protección de los intereses de la oligarquía. Carr [1966: 269]
cita un discurso de A. Mori en 1932: “No hay pueblo navarro donde todos los
vecinos no posean una parte de las antiguas tierras comunales”.
- En Galicia
[J.A. Durán, 1977: 11-25] la miseria rural era manifiesta, porque las tierras
que poseían directamente los campesinos (verdaderos pegujaleros, entre el 25 y
33 % del total) sufrían de una subdivisión de la propiedad verdaderamente
asombrosa: unos 15 millones de fincas rústicas, casi todas minúsculas, mientras
que el resto estaba cargado con foros que eran la mayor fuente de ingresos de
los hidalgos que eran propietarios absentistas que residían en las ciudades,
que mantendrían con éxito hasta el primer tercio del siglo XX [Villares, 1982:
203 y 356]. La desamortización benefició a la burguesía comercial y no a la
clase de los hidalgos, empobrecidos por el descenso de los beneficios agrarios.
La explotación de las masas rurales se hacía así por la vía de la renta y la
sustitución de los diezmos por los impuestos estatales y las rentas para la
burguesía no supuso una variación importante en las condiciones de vida
(perdurablemente miserables). Pero la apertura del proceso desamortizador abrió
una vía para el progreso de una minoría de campesinos emprendedores [Carr,
1966: 270 y ss.] y finalmente, al romper la figura jurídica del mayorazgo,
facilitaron que, al final del siglo XIX y más en los años 1900-30, los
campesinos compraran las menudas tierras y las rentas forales que las gravaban,
capitalizándolas. Fue un proceso demasiado largo y costoso pero que tuvo su
inequívoco origen en la desamortización y la desvinculación.
En
definitiva, en España parece que la tendencia general en las décadas siguientes
fue que los campesinos que cultivaban en tierras marginales productos en
directa competencia con las grandes explotaciones agrarias se fueron hundiendo,
sobre todo cuando llegaron las sequías cíclicas o cuando carecían de ingresos
complementarios de las tierras comunales. Este hecho comprobado, reflejado en
ventas constantes y abandonos de tierras por sus cultivadores, permite poner en
duda los resultados de una desamortización más progresista como la propugnada
por Flórez Estrada. ¿Estaba en condiciones la atrasada economía española de
solucionar los problemas crediticios, de técnicas de producción, de
distribución y comercialización, que conllevaba una reforma más equilibrada y
que impulsara sólo la pequeña y mediana propiedad? ¿O más bien hubiera atado a
varias generaciones de campesinos a una actividad económica no competitiva e
incluso ruinosa?
Nuestra
opinión es que hubiera hecho falta una reforma muy anterior, ya en el siglo
XVIII, antes de la Revolución Industrial, que hubiera coadyuvado a ésta, en una
simbiosis semejante a la de Inglaterra, que hubiera aprovechado la parcial
coincidencia de factores (colonias, marina, etc.) para el desarrollo, factores
que confluían necesariamente a tal fin, tal como advierten Hamilton [1948],
Hobsbawm [1971] y el resto de estudiosos sobre la Revolución Industrial, como
Landes, Mathias, Mori, Nadak, Saul, [VV.AA., 1986], y la Escuela anglosajona
[Cipolla, 1973]. Sobre por qué no se aprovechó tal oportunidad este no es el
lugar para referirnos a ello. Y en todo caso, de no haber ésta con anterioridad,
hubieran sido precisas reformas muy profundas en el sistema político y
económico de la monarquía decimonónica, inviables en el contexto de fuerzas
políticas y sociales dominantes.
La
revolución económica era imposible sin hacer paralelamente la política. Basta
ver como en plena I República, con un presidente como el demócrata Pi y
Margall, tan convencido de un modelo de desamortización como el propugnado por
Flórez Estrada, ni siquiera entonces se pudo actuar en ese sentido. Ciertamente
la Historia no se rige por el voluntarismo y la teorización.
En lo
positivo podemos poner que el mismo crecimiento de la burguesía que posibilitó fue
también un factor de cohesión interna, estableciendo una estructura social más
moderna sobre la que se asentaría la España actual. Y en segundo lugar
posibilitó un régimen demográfico más moderno, al facilitar una mejora de la
producción de alimentos y el sostenimiento de una mayor población. Los estudios
sobre población del siglo XIX coinciden en un crecimiento lento pero sostenido
de los habitantes, debido sobre todo al descenso de la mortalidad, por la
disminución de las hambrunas y de las epidemias que las acompañaban
históricamente, como demuestran J. Nadal [1984: 138-193] y Pérez Moreda [1980:
375-404].
CONSECUENCIAS
POLÍTICAS.
Es evidente
que la desamortización alineó a las fuerzas políticas españolas en tres bandos
muy contrastados: progresistas (mientras los demócratas a su izquierda, muy
débiles entonces, compartieron todas sus ideas sobre este tema), moderados (incluyendo
la Unión Liberal) y conservadores (incluyendo a los apostólicos).
Los dos
primeros se beneficiaron de sus resultados prácticos, aunque diferían en sus programas
políticos. Los progresistas querían disponer libremente y sin cortapisas de
todos los bienes amortizados mientras que los moderados se contentaban ya en la
década de los 40 con los bienes que habían adquirido y consideraban que la
Iglesia era un aliado imprescindible en su programa de estabilidad política y
social. “Religión, Monarquía y Nación” era uno de sus lemas favoritos. Y el
primero necesitaba de bienes para su supervivencia. Sólo cuando las otras dos
patas del conjunto estaban en peligro de caer fue cuando accedieron con desgana
a intervenir los bienes eclesiásticos. En lo que tanto progresistas como
moderados no difirieron en absoluto fue en la necesidad de la desamortización
civil. Y finalmente, hay que añadir que a la hora de beneficiarse de los bienes
eclesiásticos tanto los unos como los otros no retrocedieron en cuanto comprendieron
que las enajenaciones iban a ser permanentes. Antonio Franco llegaría a decir
que las 4/5 partes de los bienes fueron comprados precisamente por los
políticos moderados.
Los
conservadores, situados plenamente en el campo católico más reaccionario, tanto
entre los carlistas como en algunos círculos de la corte isabelina, se
señalaron tanto por su oposición como por su rechazo (al menos en público) a
beneficiarse de la desamortización.
Otra
consecuencia, poco estudiada, fue el crecimiento del caciquismo rural, con una
base social y política muy consolidada desde entonces. Los trucos para quedarse
a bajo precio con las mejores tierras, entre los miembros de los círculo
locales, ámbitos restringidos de poder, confirmaron y cementaron a estos círculos
en base a intereses materiales, por encima de diferencias ideológicas. Los
grandes compradores y sus testaferros desarrollaron entonces todas las
potencialidades de un sistema que ya había nacido mucho antes y lo elevaron a
categoría de arte de toma y usufructo perpetuo del poder.
CONSECUENCIAS
URBANAS.
Se han
estudiado en las últimas décadas las importantes consecuencias de la
desamortización eclesiástica para el tejido urbanístico de las ciudades y
pueblos. Numerosos conventos y monumentos fueron demolidos, a veces con
inusitada violencia y masivos incendios y saqueos, como el de Santo Domingo en
Palma [Cantarellas, 1978] o como en la Barcelona de 1837 [Fontbona, 1985:
62-76], dando paso a plazas (la famosa Plaça Reial), parques, calles, avenidas
y también a manzanas de casas para la burguesía, teatros (el infausto Liceu de
Barcelona entre tantos, como el mismo Teatro Principal de Palma de Mallorca),
mercados de abastos (Santa Caterina de Barcelona, en el lugar del convento de
los Dominicos), almacenes o fueron destinados a cuarteles militares, sedes de
centros de enseñanza o instituciones públicas (museos, hospitales, oficinas de
la Administración). Ciudades enteras cambiaron radicalmente con estos eventos.
Pero aún falta un estudio global que incorpore las numerosas monografías de
ámbito local que han aparecido.
CONSECUENCIAS
ECOLÓGICAS.
Un aspecto
muy poco estudiado es el del cambio en el paisaje rural, debido a la roturación
extensiva de los montes bajos, tanto de las propiedades eclesiásticas como de
los propios y comunes.
La tesis más
extendida es que se produjo una deforestación, seguida de erosión y desertización.
La literatura regeneracionista de finales del siglo XIX (Joaquín Costa sobre
todo), hará del tema de los bosques un tema central [Carr, 1966: 269]. Muchos
de los yermos de Castilla y Andalucía tienen su origen, sin duda, en el proceso
desamortizador, particularmente a partir del de los bienes comunes desde 1855.
La causa es
que muchos o la totalidad de los vecinos de los pueblos estaban interesados en
conservar las superficies de encinares, mucho más productivas para su tipo de
explotación, mientras que los nuevos propietarios preferían especies de pinos
de rápido crecimiento y poco cuidado, más rentables a corto plazo pero también
más propicias a sufrir incendios.
Cabe
recordar que aún hoy muchos de los incendios forestales (sobre todo en Galicia)
tienen su origen en la protesta de las comunidades rurales contra la pérdida de
sus montes y bosques, los cuales consideran históricamente suyos pese a que los
títulos de propiedad sean de particulares. El incendio es (y fue, sin duda) no
sólo una protesta, sino también un modo de recuperar el monte para otros usos
(ganado, leña).
EL DERECHO
EN EL PRESENTE.
La
pervivencia en España de formas amortizadas de propiedad puede sorprender a
muchos después de leído lo anterior. La Constitución de 1978, el Código Civil y
las leyes y reglamentos sobre Patrimonio del Estado, Bienes de Entidades
Locales, y otras disposiciones, establecen el derecho a la propiedad, pero
limitado por la función social de la propiedad y el interés público.
Así el art
348 del Código Civil se refiere a la propiedad como el derecho de gozar y
disponer de una cosa “sin más limitaciones que las establecidas en las leyes”.
Es preciso
matizar la diferencia entre los bienes de dominio público y los bienes
patrimoniales:
- Los de
dominio público (art 339 del Código Civil y 2, 3 y 4 del R.B.E.L.) son bienes
que satisfacen una necesidad colectiva (calles, museos, etc.) y por lo tanto no
pueden considerarse afines a la antigua propiedad amortizada.
- Los bienes
patrimoniales son una figura jurídica completamente distinta, ya que su razón
de ser fundamental es lograr un ingreso, lo que les relaciona directamente con
los antiguos bienes amortizados. La diferencia es esencial entre los estatales
y los locales:
El art. 344
del Código Civil y el art. 1 de la Ley de Patrimonio del Estado establecen el
concepto jurídico de los estatales. En general el Estado podrá acordar su
enajenación (una innovación originada en la desamortización). A recordar que
los montes de utilidad pública sólo pueden venderse mediante ley que lo
apruebe. Y que las minas son inalienables, de modo que no pueden venderse ni
siquiera por ley.
Los bienes
patrimoniales de las Corporaciones locales constituyen dos figuras asaz
conocidas. Según el art. 8 del R.B.E.L. “son bienes patrimoniales los que
pertenecen a las entidades locales en régimen de Derecho privado por no estar
destinados directamente al uso público o al ejercicio de las funciones
municipales o provinciales”.
Los bienes
patrimoniales pueden ser: “a) de propios, cuando pudieren constituir fuente de
ingresos de naturaleza jurídica privada para el erario de la entidad local; y
b) comunales, cuando su aprovechamiento y disfrute corresponde exclusivamente a
la comunidad de vecinos”. Y estos bienes comunales son totalmente inalienables,
hoy como en el pasado.
Otra
excepción al derecho de enajenación es el de los organismos autónomos (regulados
en la L.E.E.A.), que establece como norma general que no pueden enajenarse los
inmuebles integrados en su patrimonio.
Como se ve
hay tres grupos de bienes públicos total o plenamente inalienables (o llámeselos
amortizados): minas del Patrimonio del Estado, bienes comunales de los
municipios e inmuebles de los organismos autónomos.
Pero no
acaba ahí la lista pues también hay bienes privados amortizados: son los llamados
“patrimonios familiares”, según la Ley de 15 de julio de 1952, y los de las “colonias
agrícolas”, de acuerdo al Reglamento de colonización y repoblación interior de
23 de octubre de 1918. Son estas unas reminiscencias del pasado que tienen
cierta presencia en la economía, sobre todo en Extremadura, sobre todo desde
los años 50, con un régimen franquista que los favoreció como una tercera vía
de propiedad agraria.
En cuanto a
las limitaciones de enajenación impuestas por la voluntad del transmitente cabe
señalar que son posibles en principio, y que ello permitiría a
priori volver a construir bienes en “manos muertas”. Pero en la
realidad jurídica no es posible pues la jusrisprudencia (recogiendo desde
tiempo inmemorial una tradición del Derecho romano y de las Partidas) ha
establecido que la prohibición de disponer debe ser hecha en consideración a
una persona concreta, o por causa justificada, y nunca si es eterna. Esto
establece una limitación insuperable a esta vía.
El mismo
Tomás y Valiente [1971: 170-172], siguiendo los estudios de L. Marín Retortillo
[1970: 178-180], concluye al final de su más extensa obra que los problemas de
la desamortización aún no han acabado y que muchos bienes comunes están en
peligro de ser enajenados en pro de la especulación.
Por último,
aunque sea al sesgo, una mención a un problema que puede surgir en cualquier
momento: el debate político sobre la necesidad de privatizar las Cajas de
Ahorro (por no comentar la de las empresas públicas, de una situación jurídica
muy distinta), que son consideradas por muchos políticos tanto de derecha como
de izquierda como rémoras al crecimiento económico, basándose en los mismos
principios doctrinales que influyeron en la legislación desamortizadora. No
pretendemos entrar en un tema tangencial sino apuntar simplemente que el
antiguo debate, sobre si el desarrollo necesita de la plena libertad y circulación
económica de los bienes y caudales, aún no está cerrado ni en la teoría ni en
la práctica. Ni siquiera dos siglos después de abrirlo.
CONCLUSION.
Es evidente
la desproporción entre las posibilidades que la desamortización ofrecía y los
resultados conseguidos. Representaba la mejor oportunidad para una
reestructuración de la propiedad de la tierra, que diera acceso a ella al
campesinado. Sin embargo, contribuyó a mantener (y en la zona Sur a aumentar)
el latifundismo, pues la burguesía urbana, los terratenientes y la
aristocracia, aprovechándose de una forma de pago tan beneficiosa para ellos,
adquirieron grandes lotes de tierras.
Tampoco solucionó
los problemas financieros del Estado. Los fondos recogidos, inferiores al valor
real de la masa de bienes puestos en venta, lo fueron en gran parte en títulos
de Deuda, muy depreciados.
Contra lo
que se esperaba, la desamortización no comportó la inmediata modernización de
la agricultura. Los nuevos propietarios surgidos entonces se integraron en la
antigua aristocracia terrateniente, abandonando sus propiedades a los
arrendatarios y desinteresándose de invertir en ellas. Los bajos salarios,
debido a la abundancia de mano de obra, aseguraron la rentabilidad de las
explotaciones y permitieron momentáneamente a los productos agrícolas españoles
competir con los europeos. El aumento del total de la producción, exigido por
el crecimiento demográfico, se logró poniendo en cultivo tierras marginales,
con el consiguiente descenso del rendimiento por unidad de cultivo. Además, la
desaparición de baldíos y comunes redujo los pastos, en perjuicio de la
ganadería.
En el haber,
empero, la desamortización fue una reforma necesaria para que otras reformas
agrarias, como la desvinculación y la abolición de los diezmos. Alcanzarán
todos sus efectos, pues puso en el mercado de la tierra una oferta lo bastante
amplia como para bajar el precio y posibilitar un mínimo de inversiones. Contra
la tesis del “fracaso de la revolución industrial” surge la tesis del “lento
pero sostenido proceso de modernización económica”, en el que la agricultura y
la industria fueron a un paso a veces desacorde pero paralelo a largo plazo.
LÍNEAS DE
INVESTIGACIÖN FUTURA.
- La
creación de una base de datos a nivel nacional, con una planificación de la
recogida de datos, con conversión homogénea de medidas de superficie, índices
de valoración, baremos estadísticos, etc., para permitir una comparación de los
datos, que hoy es prácticamente imposible. A la presente unos escogen estudiar
los compradores según sus propias declaraciones de actividad, otros según su
presencia en las listas de contribuyentes o votantes censatarios, otros de
acuerdo a su población originaria, etc. Y así con casi todos los temas, en un
magma amorfo que hace muy difícil la investigación para toda España.
- El estudio
de la prensa, tanto en el aspecto político-ideológico, como en el de su
verdadera difusión entre la burguesía. Más que la adscripción a uno u otro
partido o facción debería interesarnos conocer cuál fue su verdadera
importancia como aleccionador de las clases sociales: quiénes leían cada
periódico y cuáles eran sus ámbitos de influencia, quiénes eran sus
patrocinadores y a qué clases pertenecían, qué importancia concedían los contemporáneos
a la prensa y, finalmente, cuáles fueron los círculos de relaciones que se
establecieron a lo largo de toda España para el intercambio de artículos
proclives a la línea editorial de los periódicos y sus relaciones con los
partidos y los intereses locales que se involucraron directamente en la desamortización
(comprando bienes).
- El estudio
de la relación entre desamortización y caciquismo en las zonas rurales, en la
hipótesis de que fueron los nuevos propietarios los que desarrollaron y se aprovecharon
más del nuevo sistema electoral y de sus vicios.
- El estudio
de los Pósitos municipales: fondos, inversiones, usuarios, las clases y
estamentos dominantes, su decadencia. En relación al fracaso de los
arrendamientos a campesinos pobres, a los que faltaron los créditos necesarios
para poner en cultivo sus lotes, así como a la falta de apoyo para capitalizar
los censos, la otra vía para la compra de tierras.
- El estudio
de la influencia de las Sociedades Económicas de Amigos del País en el cambio
ideológico respecto a la amortización de las tierras. La hipótesis es que en
muchos casos supusieron eficaces grupos de presión y que sus más conspicuos
miembros fueron los adalides (y los más beneficiados) por las medidas
desamortizadoras, al menos hasta 1808.
- El estudio
de los compradores de los vales reales desde 1780 a 1808, y asimismo de los
otros títulos de Deuda Pública a partir de entonces, como grupos sociales, a
fin de conocer cuáles tenían liquidez económica en aquel momento y en qué regiones
y ciudades, desde la perspectiva de cuáles eran los más dinámicos y ascendentes
así como serían luego los más beneficiados al canjearlos por los bienes
desamortizados.
- El estudio
de la desamortización de José I y sus consecuencias prácticas en el patrimonio
artístico y cultural: obras de arte y suntuarias incautadas por los franceses y
no devueltas al finalizar la guerra; lo mismo para los libros incunables, etc.
- Lo mismo,
en el contexto del estudio más general de las consecuencias para el patrimonio
artístico y cultural de la desamortización eclesiástica comenzada por
Mendizábal, que tendría efectos mucho más importantes, tanto en arquitectura
como en las otras artes.
- El estudio
de las consecuencias urbanísticas a escala nacional comienza a ser posible,
pues en las últimas décadas han aparecido numerosas monografías de ámbito local
sobre la desamortización eclesiástica de inmuebles urbanos. Concretamente
podría estudiarse su impacto en los ensanches urbanos, en los cambios de
configuración del paisaje urbano (calles, avenidas, plazas, parques) y en la
expansión del número de manzanas. Igualmente cabe estudiar la aparición de la
figura del especulador urbanístico, de tanta vigencia en el siglo XX y que sin
duda surgió al amparo del negocio de la desamortización.
- El estudio
de la elevación del precio de mercado de la Deuda Pública española desde el
momento en que se supo que podía utilizarse para pagar los bienes
desamortizados. La hipótesis de trabajo es la de comprobar si hubo un aumento
importante del precio, con vistas a las mejores expectativas, tanto de cobro
normal como por el canje a precio nominal, teniendo en cuenta variables como
las nuevas emisiones y la inseguridad política, que tenderían a equilibrar a la
baja el anterior aumento. ¿Qué hubiera ocurrido sin la desamortización? ¿La
bancarrota definitiva? El método sería estudiar las fuentes sobre los mercados
financieros de Madrid, Barcelona, París y Londres.
- El estudio
de las alzas en el precio de remate de los bienes, que supuso una fuerte
corrección al alza sobre todo en las áreas urbanas (y en menor grado las
rurales) en las que no se podían conculcar los procedimientos de subasta
abierta. La hipótesis es que esto supuso otra fuerte corrección al alza, que
compensó en parte el pago mediante deuda pública y a precio aplazado.
- El estudio
de la posibilidad de compra de bienes desamortizados por sociedades y
ciudadanos extranjeros, mediante el uso de testaferros nacionales, ya que
aquellos tenían en su poder una importante parte de la Deuda Pública española.
Una atención especial a las comarcas vinateras de exportación de Jerez y
Canarias, las urbes de Madrid y Barcelona y a las zonas potencialmente mineras
de Huelva, Murcia, Jaén y Vizcaya.
- La
averiguación de casos de ocultación de la titularidad de fincas rústicas y
urbanas de la Iglesia mediante su venta a fieles laicos, para su reintegración
pasado el peligro. Deberían estudiarse las ventas e hipotecas voluntarias del
clero en los periodos más conflictivos y los compradores, así como las reventas
a la misma Iglesia en años posteriores, tomando como fuente los protocolos
notariales. Particular interés tiene el estudio de los bienes privados de los
eclesiásticos y hasta qué punto compraron bienes y dónde, así como las
inversiones que se hicieron a partir de 1851 en edificios de enseñanza, bajo la
sospecha de que en ese momento afloraron fincas y capitales antes ocultos o
conservados a duras penas. Podemos seguir especialmente esta relación en
Cataluña y Baleares.
- El estudio
de los cambios en la estructura y densidad del latifundio, extendiendo al siglo
XIX el método empleado por Malefakis para el primer tercio del presente siglo y
buscando más monografías provinciales como las de Herr para Salamanca y Jaén.
- El estudio
de los cambios en el paisaje rural y de las consecuencias ecológicas del cambio
de propiedad, en particular de la deforestación de montes de propios y comunes.
- La
comparación de la desamortización en España con los procesos desamortizadores
desde finales del siglo XVIII en Francia [Soboul, 1980], en Italia (con el
despotismo ilustrado y sobre todo desde la ocupación francesa de 1797),
Portugal, Austria-Hungría (José II), etc., para establecer las semejanzas y
diferencias, las influencias legislativas, las diversas clases sociales
enfrentadas, las consecuencias económicas y sociales y tantos otros temas. Hay
que hacer hincapié en que este estudio no ha sido abordado por los
investigadores españoles y es una de las mayores y más urgentes lagunas con las
que se encuentra nuestra historiografía.
- El estudio
(previa localización) de todos los conflictos jurídicos que perviven en la
actualidad, que tengan su origen en la desamortización, entre entidades
municipales y particulares (con casos sorprendentes, que parecen eternizarse).
Tal estudio permitiría establecer pautas generales sobre la resistencia de los
sujetos pasivos a la expoliación, así como de los intereses y tipología de los
beneficiados.
- El estudio
de los bienes amortizados públicos y privados en la actualidad (ver apartado de
El Derecho del presente), no tanto desde el punto de vista jurídico, que ya ha
sido bien estudiado, como en el de la pervivencia social y de su utilidad
económica.
- El estudio
de las propiedades religiosas que fueron excepciones (no legales) en la
desamortización y cuál fue el proceso de presión e intereses locales que les
permitió salvarse hasta que pasaron los tiempos más duros.
GLOSARIO.
AMORTIZACIÓN.
También
llamada vinculación. Proceso por el que unos bienes se retiraban de la libre
disponibilidad de la propiedad privada, sujetos al dominio de las “manos
muertas”.
COMUNALES.
También
llamados comunes, baldíos (y a veces, impropiamente, municipales y concejiles).
Los bienes comunales no tenían dueño a título individual y pertenecían a la
comunidad de uno o de varios municipios, a título de aprovechamiento y uso
inveterados. Su función económica era importantísima pues todos los vecinos
podían usar de estos territorios, generalmente montes, bosques, prados, etc.,
suponiendo una fuente complementaria de recursos vitales en la economía rural.
Su administración correspondía a los municipios por lo que hubo una confusión
sobre su verdadera titularidad jurídica.
DESAMORTIZACIÓN.
Mediante la
desamortización se separan los bienes de las manos muertas, en que no circulan,
para ponerlos en otras en que circulen, haciendo que se emancipe la propiedad.
La propiedad de las personas jurídicas se ve de esta manera más limitada que la
de los individuos, en cuanto a su capacidad para adquirir y retener bienes.
La
desamortización puede ser de varias clases:
1) Por la
forma de llevarla a cabo: a) legal o jurídica, cuando deriva de un convenio entre
el propietario y el Estado, b) antijurídica o ilegal, cuando el Estado despoja
de la propiedad a quien la detenta, sin más.
2) Puede ser
eclesiástica o civil según sea propietaria una persona de la Iglesia o de una
institución civil.
3) Por la
clase de bienes a la que afecta: a) fincas rústicas, b) censos y derechos
reales, c) fincas urbanas.
4) Por la
forma en que se realiza el pago: a) al contado o a plazos, b) en dinero o en
efectos públicos, c) de mayor o de menor cuantía.
DIEZMO.
Décima parte
de las cosechas agrícolas que los fieles abonaban a la iglesia de su parroquia,
para el sostenimiento del culto. Se gravaba, ya desde la Edad Media, con las tercias
reales (2/9 del diezmo), a favor de la Hacienda Pública, y a veces con
impuestos extraordinarios para guerras y cruzadas. Criticados por los
reformistas ilustrados y las Cortes de Cádiz [Canales, 1982: 103-187),
reducidos temporalmente por los liberales en el periodo 1820-23 (anulando a
cambio las tercias), se debió esperar a 1837 para su supresión
legislativa y a 1841 en la práctica (tras un periodo de progresiva adaptación),
a cambio de un impuesto de culto y clero para mantener la religión oficial y
que suponía una presión fiscal muy inferior.
PROPIOS.
También
llamados municipales y concejiles. Se llaman así los bienes que pertenecían en
propiedad a los municipios y que estos explotaban directamente o concedían a
explotadores privados bajo arriendo. Con estos productos los ayuntamientos
satisfacían la mayor parte de sus necesidades financieras en una época en la
que los impuestos estaban poco desarrollados.
REALENGOS.
Bienes de
propiedad personal del rey, administrados por funcionarios reales. Se
extinguieron en 1818 y 1822.
VALE REAL.
El primer
papel moneda del Estado español, emitido desde tiempos de Carlos III (1780)
como obligación del Estado, de curso forzoso, con un interés del 4 %, con el
fin de pagar los ingentes gastos de las guerras. Para respaldarlo se creó el
primer banco oficial, el de San Carlos (1782). En 1798 se habían emitido vales
por importe de 3.115 millones de reales. Por su escasa solvencia se devaluaron
muy pronto y se buscó su liquidación con los bienes de la llamada
desamortización de Godoy, con escasos resultados. A pesar de que no hubo nuevas
emisiones y de que se reconvirtieron en otros títulos de deuda, en 1830 aún
había por un valor de 1.348 millones.
DOCUMENTACIÓN.
-
Legislación desamortizadora.
- Provincias
de España, densidad de población y clases agrícolas hacia 1797 [Herr, 1964: 78]
y Evolución de la población de Mallorca (siglos XVII-XIX) [Fernández, 1985:
255].
- Total de
montes enajenables en la desamortización de Madoz [Simón Segura, 1973: 220].
- Cuadro de
las Órdenes religiosas en España hacia 1800 [Simón Segura, 1973: 90-91].
- Provincias
con mayor número de conventos, relación de 1834, por Junta Eclesiástica [idem:
93].
- Parte del
cuadro del estado religioso en España, publicado en 1835, por Junta
Eclesiástica [idem: 94].
- Cuadro por
provincias, extensión del anterior [Simón idem: 96-97].
- Bienes que
poseía el clero (excepto foros), en 1835, [idem: 110].
- La
evolución del clero en 1797-1864 y de los exclaustrados en 1837-1860 [Artola,
Historia Alfaguara: 142-143]
- Resultados
generales de la desamortización [Artola, Historia Alfaguara: 158-159].
- Mapa de
España con las ventas de la desamortización de Mendizábal [calculado por Simón
Segura].
- Ventas
efectuadas en el periodo 1855-1856, Valor de las ventas y Bienes no vendidos
[Simón Segura, 1973: 156 y ss], con mapas de la ventas de las dos fases de la
desamortización de Madoz [fuentes en el mapa].
- La
desamortización de bienes urbanos del clero (hasta 1845), según Madoz, análisis
provincial [Rueda, 1986: 95-98].
BIBLIOGRAFIA.
GENERAL.
Libros.
AA.VV. Ensayos
sobre la economía española a mediados del siglo XIX. Ariel.
Madrid. 1970. Con textos de Gonzalo Anes: La agricultura española desde comienzos del
siglo XIX hasta 1868: algunos problemas (pp. 235-263), Gabriel
Tortella (sobre las finanzas), etc.
AA.VV. Historia
de España Alfaguara. Alianza. Madrid. 1981 (1973). 5 vols. V: La
España revolucionaria (1808-1874), de M. Artola (ref. 192, 136-161).
AA.VV. Historia
agraria de la España Contemporánea. Crítica. Barcelona. 1985-1986. 3
vols. De varios editores. I (1800-1850), de A. García Sanz, 464 pp. II (1850-1900),
de R. Garrabou y F. Sanz Fernández, 542 pp. III (desde 1900), de J.I. Jiménez
Blanco y C. Barciela, 568 pp.
AA.VV. Desamortización
y Hacienda Pública. 2 tomos. IEF. Madrid. 1986. 588 y 807 pp.
Anes,
Gonzalo. Economía e ‘Ilustración’ en la España del siglo XVIII. Ariel.
Barcelona. 1981 (3ª ed. revisada). 215 pp.
Anes, G. La
economía española al final del Antiguo Régimen. Tomo I. Agricultura.
Alianza. Madrid. 1982. 348 pp.
Anes, G. Economía
y Sociedad en la Asturias del Antiguo Régimen. Ariel.
Barcelona. 1988. 249 pp.
Ardit Lucas,
Manuel. Revolución liberal y revuelta campesina. Ariel.
Barcelona. 1977. 376 pp.
Artola,
Miguel. Los Orígenes de la España Contemporánea. Instituto de
Estudios Políticos. Madrid. 1976. 2 tomos.
Artola,
Miguel. Antiguo Régimen y revolución liberal. Ariel. Barcelona. 1983
(1978). 318 pp. (ref. 288 y ss.).
Artola, M.;
Bernal, A.M.; Contreras, J. El latifundio. Propiedad y explotación, ss.
XVIII-XX. Min. de Agricultura. Madrid. 1978. 197 pp.
Artola, M. La
Economía española al final del Antiguo Régimen. Tomo IV. Alianza.
Madrid. 1982. Instituciones. M. Artola. El Estado y la política
económica de los Borbones ilustrados, pp. XI-XLII.
Artola, M. La
Hacienda del Antiguo Régimen. Alianza. Madrid. 1982. 511 pp. La
quiebra de la Hacienda del Antiguo Régimen (1779-1808) (pp.
321-459).
Artola, M. Antiguo
Régimen y revolución liberal. Ariel. Barcelona. 1983 (1978).
318 pp.
Artola, M. El
Estado liberal, en AA.VV. Historia económica y social.
Alianza. Madrid. 1983. pp. 159-168.
Artola, M. La
Hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados. Alianza.
Madrid. 1986. 366 pp.
Artola,
Miguel (dir.). Enciclopedia de Historia de España. Alianza. Madrid. 1993
(1988). 7 vs.
Artola,
Miguel. Los afrancesados. Alianza. Madrid. 1989. 284 pp.
Canales,
Esteban. Los diezmos en su etapa final (103-183), en ed. de
Anes, Gonzalo. La economía española al final del Antiguo Régimen. Tomo
I. Agricultura. Alianza. Madrid. 1982. 348 pp.
Carande,
Ramón. Estudios de Historia. Tomo I. Crítica. Barcelona. 1989.
419 pp. El despotismo ilustrado de los Amigos del País (107-136). Ballesteros en Hacienda
(1823-1832) (137-148).
Carr,
Raymond. España 1808-1975. Ariel. Barcelona. 1969 (rev. 1982). 826 pp.
(ref. 173-186).
Carreras de
Odriozola, Albert. Gasto nacional bruto y formación de capital
en España, 1849-1958 (17-51), en AA.VV. La Nueva Historia Económica en
España. Tecnos. Madrid. 1985. 341 pp.
Cipolla,
Carlo M. (ed.). Historia económica de Europa (3). La Revolución industrial.
Ariel. Barcelona. 1979 (1973 en inglés). 641 pp.
Clavero,
Bartolomé. Mayorazgo. Siglo XXI. Madrid. 1989 (1974). 473 pp.
Domínguez
Ortiz, Antonio. Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen. Istmo.
Madrid. 1973. 464 pp.
Domínguez
Ortiz, Antonio. Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Ariel. Barcelona.
1976. 532 pp.
Domínguez
Ortiz, Antonio. Carlos III y la España de la Ilustración. Alianza.
Madrid. 232 pp. (ref. 115-140).
Durán, J. A.
Agrarismo
y movilización campesina en el país gallego (1875-1912).
Siglo XXI. Madrid. 1977. 458 pp.
Fernández,
Roberto (ed.). España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar. Crítica.
Barcelona. 1985. 685 pp.
Fontana,
Josep. Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX.
Ariel. Barcelona. 1973. Incluye: Transformaciones agrarias y crecimiento económico
en la España contemporánea.
Fontana,
Josep. La quiebra de la monarquía absoluta 1814-1820. Ariel.
Barcelona. 1978 (3ª ed. revisada). 396 pp.
Fontana,
Josep. La crisis del Antiguo Régimen 1808-1833. Crítica. Barcelona.
1982. 310 pp.
Fontbona, Francesc.
Història
de l’art català. Tom VI. De 1808 a 1888. Barcelona. 1985.
Fradera,
Josep M. Indústria i mercat. Les bases comercials de la indústria catalana moderna
(1814-1845). Crítica. Barcelona. 1987. 330 pp.
García Sanz,
Angel. Las tribulaciones de un noble castellano en la crisis del Antiguo
Régimen: Don Luis Domingo de Contreras y Escobar, V Marqués de Lozoya
(1779-1838), en Historia económica y social.
Alianza. Madrid. 1983. pp. 263-281.
García Sanz,
A. Desarrollo y crisis del antiguo régimen en Castilla la Vieja.
AKAL. Madrid. 1986. 499 pp.
Gil Novales,
Alberto. El Trienio liberal. Siglo XXI. Madrid. 1980. 146 pp.
Grice-Hutchinson,
Marjorie. El pensamiento económico en España (177-1740). Crítica.
Barcelona. 1982 (1978). 259 pp.
Grupo de Estudios
de Historia Rural. Evolución de la superficie cultivada de
cereales y leguminosas en España, 1886-1935 (52-70), en AA.VV.
La
Nueva Historia Económica en España. Tecnos. Madrid. 1985. 341
pp.
Hamilton,
Earl J. Guerra y precios en España 1651-1800. Alianza. Madrid.
1988 (1947 en inglés). 324 pp.
Hamilton,
Earl J. El florecimiento del capitalismo. Alianza. Madrid. 1984
(1948 en inglés). 244 pp.
Herr,
Richard. España y la Revolución del siglo XVIII. Aguilar.
Madrid. 1964 (1960 en inglés). 419 pp.
Herrero,
Javier. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. Alianza.
Madrid. 1988. 428 pp.
Hobsbawm,
Eric. En torno a los orígenes de la revolución industrial. Siglo
XXI. Madrid. 1971. 114 pp.
Klein,
Julius. La Mesta. Estudio de la historia económica española 1273-1836.
Alianza. Madrid. 1979 (1936). 457 pp.
Landsberger,
Harry A (ed.). Rebelión campesina y cambio social. Crítica. Barcelona.
1978 (1974). 448 pp.
Leon,
Pierre. Historia Económica y Social del mundo. Encuentro.
Madrid. 1980. 6 tomos. Tomo III, pp. 556-557.
Lozoya,
Marqués de. Historia de España. Salvat. Barcelona. 1977. 6 tomos. (ref. V:
p.97).
Llopis
Agelán, Enrique. Las explotaciones trashumantes enel siglo XVIII y primer tercio del XIX:
la cabaña del Monasterio de Guadalupe: 1709-1835 (pp. 1-101),
en Anes, Gonzalo. La economía española al final del Antiguo Régimen. Tomo
I. Agricultura. Alianza. Madrid. 1982. 348 pp.
Malefakis,
Edward. Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX.
Ariel. Barcelona. 1982 (1970 en inglés). 523 pp. Propiedad de la tierra y estructura social del campo (pp. 25-160).
Marías,
Julián. La España posible en tiempo de Carlos III. Planeta.
Barcelona. 1988. 201 pp.
Maravall,
José Antonio. Estudios de la Historia del Pensamiento Español, s. XVIII.
Mondadori. Madrid. 1991. 588 pp.
Martí,
Casimiro. Afianzamiento y despliegue del sistema liberal (pp. 169-268), en ed. de Tuñón de
Lara, Manuel (dir.). Historia de España. Labor. Barcelona. 1981.
Martínez
Vara, T. (ed.). Mercado y desarrollo económico en la España contemporánea. Siglo
XXI. Madrid. 1986. 203 pp. 9 conferencias (el tema desde 1785).
Menéndez
Pelayo, Marcelino. Historia de los Heterodoxos españoles.
BAC. Madrid. 1987 (1ª 1880-82), Tomo II, 1064 pp.
Mestre,
Antonio. Despotismo e Ilustración en España. Ariel. Barcelona.
1976. 220 pp.
Mina Apat,
María Cruz. Fueros y revolución liberal en Navarra. Alianza.
Madrid. 1981. 237 pp.
Moreno
Alonso, Manuel. La generación española de 1808. Alianza. Madrid. 1989.
288 pp.
Nadal,
Jordi. La población española (Siglos XVI a XX). Ariel. Barcelona. 1984. 264 pp.
Nadal, J. El
fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913. Ariel.
Barcelona. 1984 (1975). 317 pp.
Nadal,
Jordi. El fracaso de la
Revolución industrial en España. Un balance historiográfico (261-287),
en AA.VV. La Revolución industrial. Crítica. Barcelona. 1988 (1986). 471
pp.
Nadal, J;
Carreras, A. (dir.). Pautas regionales de la industrialización
española (siglos XIX y XX).
Ariel. Barcelona. 1990. 437 pp.
Pérez
Galdós, Benito. Mendizábal. Aguilar. Madrid. 1981. vol. 3º, pp. 111-230.
Pérez
Moreda, Vicente. Las crisis de mortalidad en la España interior, siglos XVI-XIX.
Siglo XXI. Madrid. 1980. 526 pp.
Rodríguez
Labandeira, José. La política económica de los Borbones (pp. 107-184), en
Artola, M. La Economía española al final del Antiguo Régimen. Tomo
IV. Instituciones.
Sánchez
Agesta, Luis. Historia del Constitucionalismo Español. Instituto de
Estudios Políticos. Madrid. 1974. 532 pp.
Sánchez
Albornoz, Claudio; Viñas, Aurelio. Lecturas históricas españolas.
Rialp. Madrid. 1984. 481 pp.
Sarrailh,
Jean. La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. Fondo
de Cultura Económica. Madrid. 1979 (en francés en 1954). 784 pp.
Soboul,
Albert. Problemas campesinos de la revolución 1789-1848. Siglo
XXI. Madrid. 1980 (1976 en francés). 279 pp.
Tomás y
Valiente, Francisco. La obra legislativa y el desmantelamiento del
Antiguo Régimen (pp. 143-193), en ed. de AA.VV. Historia de España. Menéndez
Pidal. Espasa-Calpe. Madrid. 1988. Tomo nº XXXIV. La
era isabelina y el sexenio democrático. 1.046 pp.
Torras,
Jaime. Liberalismo y rebeldía campesina 1820-1823. Ariel.
Barcelona. 1976. 199 pp.
Tortella
Casares, Gabriel. La economía española, 1830-1900 (pp. 9-167), en ed. de
Tuñón de Lara, Manuel (dir.). Historia de España. Labor. Barcelona.
1981.
Tuñón de
Lara, Manuel (dir.). Historia de España. Labor.
Barcelona. 1981. 12 tomos. (ref. tomo VIII, G. Tortella: pp. 31-37, 226).
Vicens
Vives, Jaume. Los catalanes en el siglo XIX. Alianza. Madrid. 1986
(1958 en catalán). 269 pp.
Vicens
Vives, Jaume. Historia económica de España. Vicens. Barcelona. 1967
(1959). 782 pp.
Vilar,
Pierre. Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Crítica.
Barcelona. 1982. 315 pp.
Vilar, P. Historia
de España. Crítica. Barcelona. 1983 (1947 en francés). 180 pp.
Villares,
Ramón. La propiedad de la tierra en Galicia 1500-1936. Siglo XXI.
Madrid. 1982. 453 pp. (ref. 150-178).
Artículos.
Anes Álvarez,
Rafael. Ideas económicas de los ilustrados asturianos. “Revista de
Occidente”, 82 (III-1988) 58-73.
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DE DESAMORTIZACIÓN.
Libros.
Anes
Alvárez, Gonzalo. La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868: algunos
problemas (235-263), en AA.VV. Ensayos sobre la economía española
a mediados del siglo XIX. Madrid. 1970.
Borrego,
Andrés. Historia... sobre la situación y el porvenir de las clases jornaleras.
Madrid. 1890.
Comellas,
J.L. Estructura del proceso reformador de las Cortes de Cádiz. II
Congreso Internacional de la Guerra de la Independencia. Zaragoza. 1959.
Comellas,
J.L. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. “Revista
de Estudios Políticos”, nº 126, Madrid (1962) 89 y ss.
Díez Espinosa,
J.R. Desamortización y economía agraria castellana. Valladolid, 1855-1868.
Institución Cultural Simancas. Valladolid. 1986. 451 pp.
Gómez
Chaparro, R. La desamortización civil en Navarra. Pamplona. 1967.
175 pp. más documentos hasta 259 pp.
Herr,
Richard. La Hacienda Real y los cambios rurales en la España de finales del
Antiguo Régimen. Madrid. 1991.
Jovellanos,
Gaspar M. de. Espectáculos y diversiones públicas. Informe sobre la ley agraria.
Ed. de José Lage. Cátedra. Madrid. 1983. 332 pp.
Martínez
Marina. Teoría de las Cortes. Tomo I. cap. XIII.
Moxó, S. de.
La disolución del régimen señorial en España. Madrid. 1865.
Mutiloa
Poza, José María. La desamortización eclesiástica en Navarra. Universidad
de Navarra. Pamplona. 1972. 713 pp.
Pacheco, J. F.
Comentario
a las leyes de desvinculación. Madrid. 1845. Con textos y
comentarios jurídicos.
Porres Martín-Cleto,
J. La desamortización del siglo XIX en Toledo. Dip. Provincial.
Toledo. 1966. 424 pp. más doc.
Rueda, G. La
desamortización de Mendizábal y Espartero en España. Cátedra.
Madrid. 1986. 200 pp.
Sáiz García,
María Dolores. La opinión pública y la desamortización (1834-1845). Tesis
inédita. UAM. 1978.
Sánchez-Albornoz,
Nicolás. España hace un siglo: una economía dual. Península. Barcelona.
1968. 221 pp.
Sánchez
Salazar, Felipa. Los repartos de tierras concejiles en la España del Antigup Régimen (189-258), en ed. de Anes, Gonzalo. La
economía española al final del Antiguo Régimen. Tomo I. Agricultura.
Alianza. Madrid. 1982. 348 pp.
Sempere y
Guarinos, J. Historia de los vínculos y mayorazgos. Madrid. 1847 (2ª
ed.).
Simón
Segura, F. Contribución al estudio de la desamortización de Mendizábal en la
provincia de Madrid. IEF. Madrid. 1969. 173 pp.
Simón
Segura, F. La desamortización española en el siglo XIX. Instituto de
Estudios Fiscales. Madrid. 1973. 328 pp.
Tomás y
Valiente, F. El marco político de la desamortización en España. Ariel.
Barcelona. 1971. 173 pp.
Artículos.
Quirós
Linares, Francisco. La desamortización, factor condicionante de
la estructura de la propiedad agraria en el valle de Alcudia y Campo de Calatrava.
“Revista de Estudios Geográficos”, nº 96 (1964) 367-407.
Cámara
Urraca, V.; Sánchez Zurro, D. El impacto de los capitales urbanos en la
explotación rural: Las grandes fincas de los alrededores de Valladolid.
“Revista de Estudios geográficos” nº 97 (XI-1964) 535-612.
Simón Segura,
F. La desamortización de 1855. “Economía Financiera Española”, nº
19-20 (1967) 95-126.
Lazo,
Alfonso: La desamortización eclesiástica en la provincia de Sevilla, 1835-45.
“Moneda y Crédito”, nº 100 (III-1967) 91-103.
Giralt i
Raventós, E. Problemas históricos de la industrialización valenciana. “Revista
de Estudios Geográficos”, nº 112-113 (1968) 369-395.
Jarque
Andrés, Francisco. La política y la opinión pública en torno a
la desamortización de 1855. “Revista del Instituto de Ciencias
Sociales”, nº 19, Barcelona (1972) 615-654, y nº 20 (1973) 93-154.
Herr,
Richard. La vente de propietés de mainmorte en Espagne: 1798-1808. “Annales”,
Paris (1974) 215-228.
Herr,
Richard. El significado de la desamortización en España. “Moneda y
Crédito”, nº 131, Madrid (XII-1974) 55-94.
Tomás y
Valiente, F. Recientes investigaciones sobre la desamortización : intento de síntesis.
“Moneda y Crédito”, nº 131 (XII-1974) 95-160.
Rueda, G.;
Castrillejo Ibáñez, F.; García Quintás, M.A. Utilidad del ordenador para el
estudio de la desamortización. “Cuadernos de Historia
Económica de Cataluña”, nº XIV, (1976) 193-214.
Tomás y
Valiente, F. El proceso de la desamortización de la tierra en España. “Revista
Agricultura y Sociedad”, nº 7 (IV-1978) 11-33.
Rueda
Hernanz, Germán. Bibliografía sobre el proceso desamortizador en España. “Revista
Agricultura y Sociedad”, nº 19 (1981).
Gesteiro
Araújo, Manuel. Estructura y dinámica de la propiedad de la tierra: Majadahonda en el
siglo XIX. “Revista de Estudios Geográficos”, CSIC, Madrid (octubre-diciembre
1993) 575-599.
HISTORIA DE
LA IGLESIA EN EL SIGLO XIX.
Cárcel Ortí,
Vicente. Política eclesial de los gobiernos liberales españoles (1830-40).
Universidad de Navarra. Pamplona. 1975. 530 pp.
Cárcel Ortí,
Vicente. Iglesia y revolución en España (1868-74): estudio histórico-jurídico
desde la documentación vaticana inédita. Universidad de Navarra.
Pamplona. 1979. 682 pp.
Cuenca
Toribio, J. M. Apertura e integrismo en la Iglesia decimonónica. Sevilla.
1970.
Cuenca
Toribio, J. M. La Iglesia española ante la revolución liberal. Madrid. 1971.
290 pp.
Cuenca
Toribio, J. M. Aproximación a la historia de la Iglesia contemporánea en España.
Rialp. Madrid. 1978. 434 pp.
Cuenca
Toribio, J. M. Iglesia y burguesía en la España liberal. Pegaso. Madrid.
1979. 255 pp.
Cuenca
Toribio, J. M. Iglesia y poder político ( 571-640), en AA.VV. Historia
de España. Menéndez Pidal. Espasa-Calpe. Madrid. 1981. Tomo
XXXIV. La era isabelina y el sexenio democrático. 1988, 1046
pp.
Inguanzo
(cardenal). El dominio sagrado de la Iglesia en sus bienes temporales.
Salamanca. 1820-1823.
Martí
Gilabert, F. La Iglesia en España durante la revolución francesa. Univ.
Navarra. Pamplona. 1971. 523 pp.
DERECHO
Castan
Tobeñas, José. Derecho Civil Español, Común y Foral. Reus, S.A. Madrid. 1978.
Tomo II. Vol I y II.
Ferreira
Lapatza, José Juan. Curso de Derecho Financiero Español.
Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. 1975. 813 pp.
Puig Brutau,
José. Fundamentos de Derecho Civil. Bosch. Barcelona. 1971.
Tomo III, Vol I.
Martín
Retortillo, Lorenzo. Notas de jurisprudencia. Conflictos
jurisdiccionales. “Revista de Administración Pública”, nº 61
(1970) 143-196.



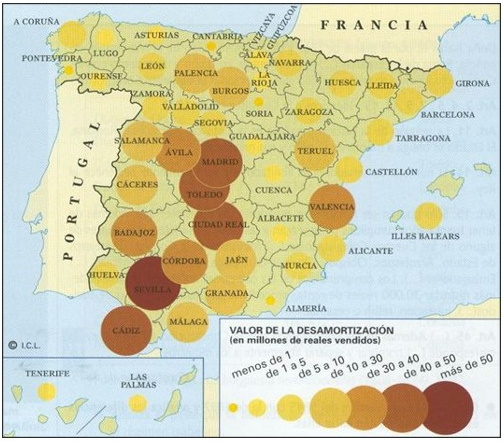

No hay comentarios:
Publicar un comentario